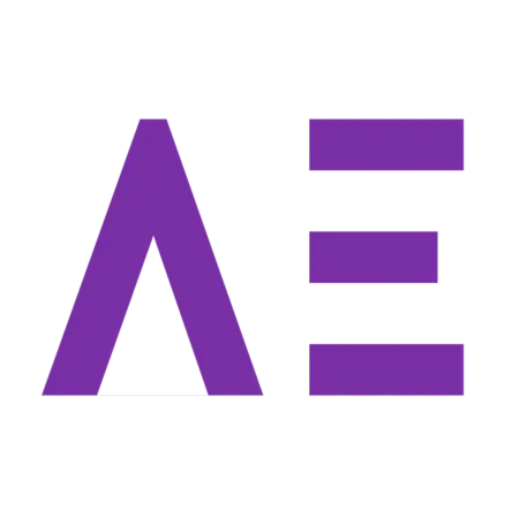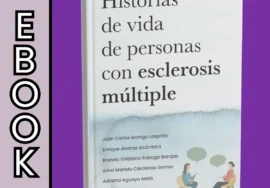El Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha sido, por años, una categoría que ha permitido agrupar una amplia gama de características neurológicas, conductuales y sociales bajo un mismo diagnóstico. Este enfoque ha contribuido enormemente a visibilizar las necesidades de millones de personas en el mundo, permitiendo establecer marcos de apoyo, inclusión y políticas públicas.
Sin embargo, esta misma amplitud diagnóstica ha generado, en ocasiones, confusión, sobre todo cuando se intenta comprender o intervenir desde una mirada homogénea. La idea del “espectro” ha sido útil, pero insuficiente para explicar por qué dos personas con autismo pueden diferir tanto en sus capacidades, desafíos y trayectorias de vida.
En este contexto, un hallazgo reciente publicado en Nature Genetics marca un giro trascendental en la comprensión del TEA. Investigadores de la Universidad de Princeton, junto con la Simons Foundation, han identificado cuatro subtipos de autismo con diferencias claras en su
- perfil genético,
- desarrollo
- y expresión conductual (Litman et al., 2025).
Este avance no solo propone una clasificación más precisa del TEA, sino que ofrece nuevas rutas para la evaluación, el diagnóstico y, sobre todo, la intervención individualizada.
Un hallazgo que cambia el paradigma
El estudio analizó información de más de 5 .000 niños del proyecto SPARK, una de las mayores cohortes de investigación sobre autismo. Utilizando herramientas estadísticas avanzadas y modelos generativos mixtos, los investigadores evaluaron más de 230 variables clínicas, conductuales y genéticas. Como resultado, emergieron cuatro perfiles diferenciados que no solo reflejan manifestaciones externas del autismo, sino que también corresponden a diferencias biológicas internas, es decir, a formas distintas de ser y funcionar neurológicamente (Litman et al., 2025).
Este tipo de hallazgo tiene una relevancia doble. Por un lado, refuerza el principio de que el autismo no es una condición unitaria, sino una pluralidad de caminos neurobiológicos. Por otro lado, apunta a la posibilidad real de avanzar hacia una medicina personalizada, donde las terapias, los apoyos y los recursos se ajusten no solo a los síntomas, sino al subtipo específico de cada persona. Esto representa un cambio de paradigma, similar a lo que ha ocurrido en oncología, donde ya no se trata el «cáncer» como un solo fenómeno, sino como múltiples entidades que requieren estrategias diferenciadas.
Los cuatro subtipos:
1. Subtipo social y conductual (37 %)
Este grupo representa el porcentaje más alto dentro de la muestra. Las personas de este subtipo presentan dificultades significativas en
- la interacción social,
- la reciprocidad emocional
- y la flexibilidad cognitiva.
A menudo muestran comportamientos repetitivos, hiperfocalización en intereses particulares y necesidad de rutinas rígidas. Sin embargo, a diferencia de otros subtipos, su desarrollo temprano en cuanto a habilidades motoras y lenguaje suele ser típico.
Lo más destacado en este grupo es su fuerte asociación con otras condiciones del neurodesarrollo como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), ansiedad generalizada o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). Genéticamente, este subtipo presenta una alta carga hereditaria, lo que sugiere una transmisión intergeneracional significativa (Litman et al., 2025).
Recomendación para profundizar: Revolucionando nuestros acercamientos al TDAH: nuevas perspectivas desde la Neuroeducación.
Recomendación para profundizar: Trastorno Obsesivo Compulsivo: cuando las obsesiones se vuelven incontrolables.
2. Subtipo mixto con retraso del desarrollo (19 %)
Este grupo incluye a niños y niñas que muestran un retraso importante en los hitos del desarrollo temprano. Caminar, hablar o adquirir la autonomía básica puede tardar más de lo esperado. Aunque estas dificultades se presentan desde la infancia, muchas veces no se acompañan de trastornos psiquiátricos adicionales. Desde el punto de vista genético, también está fuertemente marcado por componentes hereditarios.
La importancia de este grupo radica en que, al ser fácilmente identificable desde etapas tempranas, la intervención oportuna puede generar cambios significativos en su evolución, particularmente si se aplican programas de estimulación sensoriomotriz, intervención en comunicación aumentativa y desarrollo del lenguaje.
Recomendación para profundizar: Movimiento y Cerebro: la clave para Potenciar las Habilidades Cognitivas en todas las edades.
3. Subtipo de desafíos moderados (34 %)
Los individuos de este subtipo pueden pasar desapercibidos durante años. Su desarrollo temprano es adecuado, sus interacciones sociales pueden parecer “normales” en contextos estructurados, y sus dificultades suelen manifestarse de manera sutil, por ejemplo, en situaciones sociales complejas o en entornos escolares con alta demanda cognitiva. Son personas que, aunque funcionales en muchos sentidos, experimentan un desgaste interno constante por no encajar del todo o por tener que camuflar sus características.
Este subtipo plantea uno de los mayores retos para los sistemas educativos y de salud, ya que requiere una mirada muy afinada para ser identificado y acompañado correctamente. Además, es un grupo que, sin el apoyo adecuado, tiene un riesgo alto de desarrollar ansiedad o depresión en la adolescencia o adultez temprana.
4. Subtipo de amplio impacto (10 %)
Este es el subtipo más severo en cuanto a manifestaciones clínicas. Las personas en esta categoría presentan
- retrasos marcados en la comunicación,
- dificultades significativas en el comportamiento adaptativo
- y un nivel de dependencia alto.
Su carga genética está marcada por mutaciones de novo, es decir, alteraciones genéticas que no han sido heredadas, sino que aparecen espontáneamente durante el desarrollo embrionario.
Estas personas suelen necesitar apoyos intensivos y multidisciplinarios durante toda su vida. Sin embargo, con programas estructurados, sistemas alternativos de comunicación y un entorno comprensivo, también pueden lograr avances importantes y participar activamente en la vida comunitaria.
Una nueva mirada para la intervención
Este descubrimiento obliga a replantear las formas en que el sistema clínico, educativo y social aborda el autismo. Si existen subtipos con necesidades tan distintas entre sí, no tiene sentido continuar aplicando estrategias generalizadas. La verdadera inclusión, el verdadero respeto, comienza por reconocer la diferencia dentro de la diferencia.
Al igual que en la senescencia neuronal, donde el entorno y el estilo de vida pueden ralentizar procesos de deterioro cognitivo, en el autismo, el acompañamiento personalizado puede cambiar completamente la historia de una persona. Pero para ello es necesario contar con información científica rigurosa, con profesionales capacitados y con una actitud abierta a la diversidad.
Comprender mejor para acompañar mejor
El autismo, lejos de ser un trastorno homogéneo, es un universo diverso que refleja múltiples caminos
- biológicos,
- cognitivos
- y sociales.
La identificación de estos cuatro subtipos representa una revolución silenciosa pero profunda: nos recuerda que cada persona con autismo no es una versión más o menos severa de un mismo cuadro, sino una manifestación única y valiosa de la neurodiversidad.
Este descubrimiento, además de tener valor clínico, nos interpela ética y humanamente. Nos desafía a dejar de lado los diagnósticos globales y a mirar con mayor fineza la complejidad de cada ser humano. Nos invita a crear sistemas más flexibles, a formar profesionales más empáticos y a construir sociedades más inclusivas.
Comprender los subtipos del autismo no es una cuestión técnica, es una forma de
- resistir la uniformidad,
- honrar la singularidad
- y construir una ciencia verdaderamente al servicio de la dignidad humana.
Es, en definitiva, una oportunidad para crecer como comunidad, aprendiendo de las diferencias, no temiéndolas.
¿Y esto dónde deja al movimiento? ¿Qué podemos hacer?
Este avance científico no debe quedarse solo en los laboratorios ni en las publicaciones académicas. La neurodiversidad no solo se comprende desde los genes, sino también desde
- el cuerpo,
- el vínculo,
- el entorno
- y el movimiento.
El movimiento como experiencia sensorial, emocional y social cumple un rol fundamental en el desarrollo de las personas con autismo, sin importar su subtipo. Y en ese sentido, hay varias acciones concretas que podemos y debemos tomar:
1. Incorporar el cuerpo como mediador del aprendizaje
El cuerpo no solo es el lugar donde habita el autismo, es también una herramienta para regular, explorar, vincularse y aprender. El juego, el balance, el ritmo, el tacto, el espacio y el tiempo son dimensiones clave en la construcción del mundo interno y externo de cada niño o niña con autismo.
2. Diseñar intervenciones desde la sensoriomotricidad
Muchos de los desafíos del TEA, como la rigidez conductual, la ansiedad o la dificultad en la comunicación, están profundamente ligados a la organización sensorial. Desde la fisioterapia, la terapia ocupacional o la educación física adaptada, el movimiento consciente, estructurado y significativo puede convertirse en una vía directa hacia la regulación emocional y la conexión social.
3. Promover el derecho al juego libre y estructurado
Todos los subtipos descritos por el estudio necesitan espacios para el juego, el descubrimiento y la participación activa. El juego no es un lujo, es un derecho. Y es también una poderosa herramienta terapéutica y pedagógica para las personas autistas.
4. Escuchar el cuerpo antes que la etiqueta
La nueva clasificación no debe convertirse en una nueva forma de encasillar. Al contrario, nos ofrece un lenguaje más fino para poder observar con mayor atención. Escuchar el cuerpo, interpretar el gesto, respetar el ritmo, permitir el movimiento espontáneo y también el guiado: todo esto es clave para construir vínculos más humanos y eficaces.
Recomendación para profundizar: Movimiento para la Mente: Estrategias desde la Fisioterapia para el Bienestar Emocional.
5. Aportar desde cada rol
- Docentes: adaptar rutinas, proponer descansos activos, integrar juegos motores y lenguaje corporal.
- Fisioterapeutas: desarrollar planes de movimiento integrales que incluyan regulación sensorial, coordinación y habilidades motoras gruesas y finas.
- Familias: comprender que cada forma de moverse, balancearse, correr o rechazar el contacto tiene un significado.
- Políticas públicas: asegurar acceso a espacios físicos inclusivos, profesionales capacitados y recursos para acompañar el desarrollo integral.
Recomendación para profundizar: Movimiento y Aprendizaje: El Poder de la Fisioterapia en la Escuela.
Recomendación para profundizar: Estrés en Madres y Padres de Niños con Autismo.
En definitiva, comprender el autismo desde la biología no debe alejarnos del cuerpo, sino acercarnos más a él.
Porque al final del día, más allá de los genes, las clasificaciones o los subtipos, lo que realmente transforma vidas es la manera en que nos movemos con el otro, nos vinculamos con respeto y construimos entornos donde todos y todas podamos ser, sentir y pertenecer.
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Bibliografía:
-
Litman, A., Sauerwald, N., Snyder, L. G., Foss‑Feig, J., Park, C. Y., Hao, Y., Dinstein, I., Theesfeld, C. L., & Troyanskaya, O. G. (2025). Decomposition of phenotypic heterogeneity in autism reveals underlying genetic programs. Nature Genetics. https://doi.org/10.1038/s41588-025-02224-z
-
Princeton University (2025,). Major autism study uncovers biologically distinct subtypes, paving the way for precision medicine. https://www.princeton.edu/news/2025/07/09/major-autism-study-uncovers-biologically-distinct-subtypes-paving-way-precision
Cómo citar esta publicación: Amaya Cordoba, A. C. (2025). Autismo: una nueva mirada desde la Biología y la Diversidad. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/autismo-una-nueva-mirada-desde-la-biologia-y-la-diversidad/
Artículos relacionados