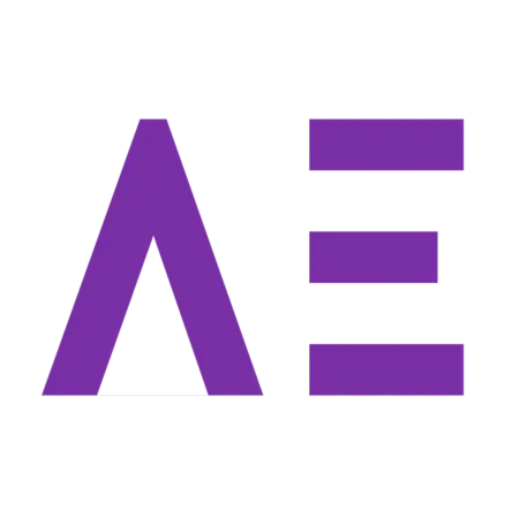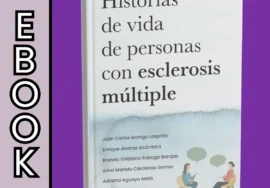El juego y el movimiento son los lenguajes primarios del desarrollo infantil. A través de la exploración motora gatear, caminar, correr, saltar, trepar y manipular objetos el niño construye representaciones espaciales, desarrolla sistemas sensoriomotores, regula sus estados emocionales y establece bases sólidas para el aprendizaje académico y la interacción social (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018).
En las últimas décadas, múltiples factores socioambientales urbanización acelerada, reducción de espacios recreativos seguros, presión escolar temprana y la penetración ubicua de dispositivos electrónicos han reconfigurado la manera en que los niños distribuyen su tiempo, generando un aumento del comportamiento sedentario y la disminución del juego libre y vigoroso. Esta realidad tiene repercusiones en la salud física (adiposidad, condición cardiorrespiratoria), en el desarrollo motor y en procesos cognitivos asociados al aprendizaje (World Health Organization, 2020; Madigan et al., 2022).
El sedentarismo: definición, magnitud y mecanismos de riesgo
Definición y forma de medirlo
El término “sedentary behaviour” se define como cualquier comportamiento en vigilia con un gasto energético ≤ 1.5 METs en posición sentada o reclinada. En la infancia, incluye no solo el tiempo de pantalla recreativa, sino también periodos prolongados de estar sentados en clase sin pausas activas y actividades pasivas en el hogar (Chaput et al., 2020). La medición puede realizarse por autorreporte (cuestionarios), diarios de 24 h o por monitorización objetiva (acelerómetros), cada uno con ventajas y limitaciones según el contexto.
Magnitud del problema
Antes y después de la pandemia por COVID-19 los estudios registraron un aumento sostenido del tiempo sedentario en niños y adolescentes. Revisión sistemática y estudios de cohortes revelan incrementos promedio del tiempo de pantalla del 50–70% durante los periodos de confinamiento, y aunque los valores varían por región y edad, la tendencia es clara: más tiempo sedentario y menos oportunidades de juego al aire libre (Madigan et al., 2022; Hedderson et al., 2023). Estas variaciones han tenido impacto en indicadores de salud como el IMC, la condición cardiorrespiratoria y la calidad del sueño.
Mecanismos fisiológicos y neurobiológicos
La actividad física, especialmente aquella que involucra intensidad moderada a vigorosa y componentes coordinativos, estimula rutas biológicas que favorecen la plasticidad cerebral. Entre los mecanismos más estudiados está la regulación del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que facilita la neurogénesis, la supervivencia neuronal y la consolidación sináptica, procesos estrechamente relacionados con la memoria y las funciones ejecutivas. Estudios y revisiones recientes sugieren que intervenciones estructuradas de ejercicio en niños y adolescentes pueden aumentar concentraciones circulantes de BDNF y mejorar parámetros cognitivos, aunque la evidencia aún necesita mayor estandarización metodológica (Rico-González et al., 2025; Zhou et al., 2022). En contraposición, los periodos prolongados de inactividad pueden disminuir señales anabólicas cerebrales y limitar las ventanas de plasticidad críticas en edades tempranas.
Recomendación para profundizar: Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro: el secreto para un cerebro saludable y cómo la actividad física puede ayudar
¿Cuánto deben moverse los niños? Guías actuales y enfoque 24-horas
Las guías internacionales (OMS 2020) y nacionales (por ejemplo, las guías 24-h de Canadá) recomiendan para niños y adolescentes (5–17 años) un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa (MVPA), incluyendo ejercicios de fortalecimiento muscular y óseo al menos 3 días/semana, y la reducción del tiempo de pantalla recreativa. Estas recomendaciones se han integrado en un marco de 24 horas que considera la interacción entre sueño, actividad física y sedentarismo para evaluar la salud global del niño (Chaput et al., 2020; Tremblay et al., 2016). Adoptar el enfoque 24 h obliga a diseñar intervenciones que no solo aumenten MVPA sino que redistribuyan el día completo disminuyendo largos periodos sentados y mejorando el sueño.
Recomendación para profundizar: Movimiento 24 horas: la guía canadiense que transforma la salud infantil y adolescente
Consecuencias del sedentarismo en el desarrollo integral
Salud física
El sedentarismo en crecimiento infantil se asocia a una mayor probabilidad de incremento de adiposidad, peor aptitud cardiorrespiratoria y aparición temprana de factores de riesgo cardiometabólico. Además, la inmovilidad prolongada y malas posturas pueden contribuir a alteraciones músculo-esqueléticas y dolores posturales en edad escolar (WHO, 2020; van der Ploeg, 2020).
Desarrollo motor y rendimiento académico
Existe evidencia consistente de una relación positiva entre competencia motora (habilidades gruesas y finas) y rendimiento académico en distintas áreas lectura, matemáticas y atención. Revisiones recientes muestran que tanto las habilidades motoras finas (p. ej., prensión, coordinación ojo-mano) como las gruesas (equilibrio, correr, lanzar) se asocian con mejores resultados escolares y mayor capacidad de autorregulación en el aula (Wang et al., 2024). Intervenciones motoras dirigidas pueden mejorar simultáneamente la motricidad y el desempeño escolar.
Funciones ejecutivas y aprendizaje
Tanto estudios experimentales como revisiones sistemáticas muestran efectos positivos aunque de magnitud variable del ejercicio agudo y crónico sobre la atención, la memoria de trabajo y la inhibición en niños. Las pausas activas y las intervenciones integradas en la jornada escolar mejoran la concentración y el comportamiento en clase de forma aguda y, en algunos programas, de forma sostenida (Infantes-Paniagua et al., 2021; Sibbick et al., 2022). Estas mejoras se explican por la combinación de mayor perfusión cerebral, liberación de neurotrofinas y activación de redes frontoparietales.
Salud mental y social
El tiempo excesivo de pantalla y la reducción de interacciones físicas se han vinculado a mayores niveles de sintomatología ansioso-depresiva, peor regulación emocional y calidad reducida de las relaciones sociales en niños y adolescentes. Por el contrario, el juego activo ofrece contextos para aprender negociación, resolución de conflictos y regulación afectiva (Madigan et al., 2022; Hedderson et al., 2023).
Recomendación para profundizar: Adicción a Internet y Trolling: Cómo el exceso de conexión transforma nuestra conducta
Juego y movimiento: clasificación de actividades útiles para la intervención educativa
Para planificar intervenciones desde la fisioterapia educativa conviene diferenciar actividades según su carácter y los estímulos que aportan:
- Juego libre no estructurado: espacio para la exploración espontánea, creatividad y práctica de riesgo controlado; esencial para autonomía, creatividad motora y autorregulación.
- Juego estructurado dirigido por adultos: actividades con objetivos pedagógicos, como circuitos motores o juegos con reglas que permiten practicar habilidades específicas y medir progresos.
- Actividades físicas multicomponentes y de alta intensidad intermitente: sesiones cortas de ejercicio vigoroso o circuitos que combinan fuerza, aeróbico y coordinación; especialmente adecuadas para estimular BDNF y condicionamiento cardiorrespiratorio.
- Intervenciones tecnológicas activas (exergames): videojuegos que requieren movimiento corporal; útiles para motivación y adherencia si se integran con actividades reales y si la intensidad es suficiente para generar beneficios fisiológicos (Kou et al., 2024; Hernandez-Martinez et al., 2024).
Estrategias prácticas desde la fisioterapia educativa (detalle operacional)
A continuación, se describen intervenciones concretas y escalables, articuladas por ámbito (aula, escuela y familia), con justificación práctica y evidencias de apoyo.
En el aula (intervenciones diarias, de fácil implementación)
- Pausas activas cortas (2–5 min cada 30–45 min): ejercicios de salto, equilibrio, movilidad articular y respiración; se ha observado mejora aguda de la atención y alerta post-pausa. Ejemplo práctico: “Ronda de 3 movimientos” 30 s de saltos alternos, 30 s de equilibrio en cada pierna, 30 s de estiramiento dinámico (Infantes-Paniagua et al., 2021).
- Aprendizaje incorporado (embodied learning): actividades que integran contenido curricular y movimiento (p. ej., formar letras con el cuerpo, representar fracciones caminando), lo que fortalece la memoria procedimental y la consolidación del aprendizaje (Bidzan-Bluma & Lipowska, 2018).
- Variabilidad postural: ofrecer alternativas (cojines de estabilidad, mesas altas) para evitar inactividad estática prolongada y promover retroalimentación propioceptiva.
En la escuela (políticas y diseño de jornada)
- Recreos activos mejorados: zonificación del patio con materiales sencillos (pelotas, cuerdas, colchonetas) y personal que dinamice propuestas de juego. El recreo optimizado incrementa las oportunidades de MVPA diarias.
- Educación física multicomponente y frecuente: sesiones que combinen aeróbico, fuerza y coordinación al menos 2–3 veces por semana. Estas sesiones deben priorizar la inclusión y la diversidad de habilidades motrices.
- Programas escolares validados: implementar y evaluar intervenciones basadas en evidencia (registro de actividad, metas semanales, talleres para familias) para generar datos de impacto institucional.
En la familia (acciones cotidianas)
- Límites saludables de pantalla y co-visión: planificar tiempos, contenidos y actividades alternativas activas; la co-visión y sustitución por juegos familiares reduce efectos adversos (Madigan et al., 2022).
- Modelado activo: integrar pequeños rituales activos (20–30 min después de la escuela) que fomenten la adherencia.
- Promoción del contacto con la naturaleza: actividades al aire libre mejoran salud mental, estimulan la exploración sensorial y potencian el movimiento libre.
Intervenciones específicas desde fisioterapia para necesidades particulares
Los fisioterapeutas escolares deben diseñar programas adaptados para niños con retrasos motores, trastornos del neurodesarrollo (p. ej., TDAH, trastornos del espectro autista con necesidades sensoriomotoras) o condiciones crónicas. Intervenciones centradas en la coordinación, fuerza adaptada e integración sensoriomotriz han mostrado mejoras en la función motora y la atención. Además, estudios recientes sugieren que programas dirigidos y sostenidos pueden elevar niveles de BDNF y correlacionarse con pruebas cognitivas en submuestras, lo que refuerza la plausibilidad biológica de la intervención motora en el aprendizaje (Rico-González et al., 2025).
Tecnología y movimiento: recomendaciones sobre exergames
Los exergames pueden aumentar la motivación y el tiempo de movimiento en contextos con limitaciones físicas o de seguridad. Meta-análisis y revisiones recientes indican beneficios modestos en aptitud física y habilidades motoras cuando se usan como complemento escolar y cuando las sesiones alcanzan intensidades adecuadas; no deben sustituir el juego libre al aire libre ni la actividad multicomponente presencial (Kou et al., 2024; Hernandez-Martinez et al., 2024).
Evaluación y seguimiento: indicadores prácticos
Para monitorear impacto, proponemos una batería sencilla y replicable:
- Registro 24-h (cuestionario breve): horas de sueño, MVPA y tiempo de pantalla (autoinforme o registro parental).
- Pruebas motoras breves: salto en un pie, equilibrio unilateral, lanzar/atrapar en 30 s.
- Indicadores académicos y socioemocionales: escalas docentes de atención y bienestar.
- Medidas antropométricas y test de condición cardiorrespiratoria adaptada (p. ej., test de caminata o shuttle adaptado).
Estos datos permiten ajustar la intervención, priorizar recursos y mostrar resultados en informes institucionales.
Barreras, facilitadores y recomendaciones de implementación
Barreras frecuentes
- Presión curricular y reducción de tiempo para juegos.
- Escasez de espacios seguros o recursos materiales.
- Resistencias culturales que minimizan el juego en etapas escolares superiores.
- Predominio de dispositivos electrónicos y formas sedentarias de entretenimiento (van der Ploeg, 2020; Madigan et al., 2022).
Facilitadores
- Liderazgo institucional comprometido con la salud integral.
- Formación docente en pedagogías activas y pausas motoras.
- Alianzas entre fisioterapeutas, docentes, familias y políticas públicas que promuevan espacios seguros.
- Programas evaluados y escalables que vinculen escuela y comunidad.
Conclusiones y llamadas a la acción
El análisis sobre el juego y el movimiento frente al sedentarismo en la infancia nos invita a repensar las dinámicas sociales, familiares y escolares que hoy condicionan la vida de los niños y niñas. El fenómeno del sedentarismo no puede reducirse a una mera cuestión de “falta de ejercicio”, sino que debe entenderse como un reflejo de los cambios culturales, tecnológicos y estructurales que atraviesan la infancia contemporánea. La urbanización, el miedo a la inseguridad, la presión académica y la irrupción de las pantallas han configurado infancias más estáticas, limitando oportunidades de juego libre y contacto con la naturaleza.
Sin embargo, la evidencia científica es clara: el movimiento no es accesorio, es esencial para el desarrollo cerebral, motor, social y emocional. A través de la actividad física se activan mecanismos neurobiológicos como la liberación de BDNF y la plasticidad sináptica que sostienen procesos tan complejos como la memoria, la atención y la regulación emocional. El juego, por su parte, constituye una experiencia integral que combina placer, interacción social, creatividad y aprendizaje encarnado. Privar a los niños de estas experiencias es, en cierto modo, limitar su potencial humano.
La fisioterapia educativa emerge en este panorama como una disciplina puente entre la salud y la educación, capaz de diseñar estrategias que devuelvan protagonismo al cuerpo dentro del aula. Pausas activas, circuitos motores, programas de coordinación, recreos activos y alianzas con familias no son simples actividades, sino formas de resistencia frente a un modelo de infancia cada vez más sedentario. El rol del fisioterapeuta, entonces, trasciende la intervención clínica y se convierte en un acto político-pedagógico: defender el derecho de los niños y niñas a moverse, a jugar y a aprender con todo su cuerpo.
De cara al futuro, el reto no está solo en modificar hábitos individuales, sino en transformar sistemas:
- Las escuelas deben reconocer que la calidad del aprendizaje depende tanto del currículo académico como del movimiento que lo sostiene.
- Las familias, por su parte, necesitan revalorizar el juego al aire libre y asumir que limitar el tiempo de pantallas es una decisión de cuidado y salud, no un simple capricho.
- Y los profesionales de la salud, junto con las políticas públicas, deben impulsar entornos urbanos y comunitarios que garanticen espacios seguros y accesibles para la infancia activa.
La reflexión final es contundente
Moverse no es opcional: es una necesidad vital. Jugar no es perder tiempo, es invertirlo en desarrollo humano. Cada minuto de movimiento que ganamos en la infancia es una semilla de salud, aprendizaje y bienestar futuro. Apostar por devolver el juego al centro de la vida escolar y familiar no solo es responder al problema del sedentarismo, sino construir sociedades más humanas, equitativas y conscientes del valor del cuerpo en la formación integral del ser.
Recomendación para profundizar: Cuerpo y Juego desde la Fisioterapia Educativa: Una Mirada Vivencial desde Tokio, Japón
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Referencias:
- Chaput, J.-P., Willumsen, J., Bull, F., Chou, R., Ekelund, U., Firth, J., … & Tremblay, M. S. (2020). 2020 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour for children and adolescents aged 5–17 years. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 141. https://doi.org/10.1186/s12966-020-01037-z
- Infantes-Paniagua, Á., Silva, A. F., Ramirez-Campillo, R., Sarmento, H., González-Fernández, F. T., González-Víllora, S., & Clemente, F. M. (2021). Active School Breaks and Students’ Attention: A Systematic Review with Meta-Analysis. Brain sciences, 11(6), 675. https://doi.org/10.3390/brainsci11060675
- Racine, N., McArthur, B. A., Cooke, J. E., Eirich, R., Zhu, J., & Madigan, S. (2021). Global Prevalence of Depressive and Anxiety Symptoms in Children and Adolescents During COVID-19: A Meta-analysis. JAMA pediatrics, 175(11), 1142–1150. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.2482
- Hedderson, M. M., Bekelman, T. A., Li, M., Knapp, E. A., Palmore, M., Dong, Y., Elliott, A. J., Friedman, C., Galarce, M., Gilbert-Diamond, D., Glueck, D., Hockett, C. W., Lucchini, M., McDonald, J., Sauder, K., Zhu, Y., Karagas, M. R., Dabelea, D., Ferrara, A., & Environmental Influences on Child Health Outcomes Program (2023). Trends in Screen Time Use Among Children During the COVID-19 Pandemic, July 2019 Through August 2021. JAMA Network Open, 6(2), e2256157. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.56157
- Rico-González, M., González-Devesa, D., Gómez-Carmona, C. D., & Moreno-Villanueva, A. (2025). Exercise as Modulator of Brain-Derived Neurotrophic Factor in Adolescents: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Sports (Basel, Switzerland), 13(8), 253. https://doi.org/10.3390/sports13080253
- Wang, L., & Wang, L. (2024). Relationships between Motor Skills and Academic Achievement in School-Aged Children and Adolescents: A Systematic Review. Children (Basel, Switzerland), 11(3), 336. https://doi.org/10.3390/children11030336
- Kou, R., et al. (2024). Effects of exergaming on executive function and motor ability in children: a systematic review and meta-analysis. PLoS ONE, 19(9), e0309462. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0309462
- Hernandez-Martinez, J., Perez-Carcamo, J., Melki, H., Cid-Calfucura, I., Vasquez-Carrasco, E., Delgado-Floody, P., Romero, C., Herrera-Valenzuela, T., Branco, B. H. M., & Valdés-Badilla, P. (2024). Effects of Exergaming on Morphological Variables, Biochemical Parameters, and Blood Pressure in Children and Adolescents with Overweight/Obesity: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Children (Basel, Switzerland), 12(1), 29. https://doi.org/10.3390/children12010029
- Sibbick, E., Boat, R., Sarkar, M., Groom, M., & Cooper, S. B. (2022). Acute effects of physical activity on cognitive function in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. Mental Health and Physical Activity, 23, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2022.100469
- Tremblay, M. S., Carson, V., Chaput, J. P., et al. (2016). Canadian 24-hour movement guidelines for children and youth: An integration of physical activity, sedentary behaviour, and sleep. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 41(6 Suppl. 3), S311–S327. https://doi.org/10.1139/apnm-2016-0151
- van der Ploeg, H. P., & Bull, F. C. (2020). Invest in physical activity to protect and promote health: the 2020 WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 17(1), 145. https://doi.org/10.1186/s12966-020-01051-1
- Bidzan-Bluma, I., & Lipowska, M. (2018). Physical activity and cognitive functioning of children: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(4), 800. https://doi.org/10.3390/ijerph15040800
- Rollo, S., Tremblay, M. S., & Saunders, T. J. (2020). The whole day matters: Understanding 24-hour movement behaviours. Journal of Sport and Health Science, 9(6), 493–495. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2020.07.002
Cómo citar esta publicación: Amaya Cordoba, A. C. (2025). Juego y movimiento frente al sedentarismo en la infancia: una mirada desde la fisioterapia educativa. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. https://asociacioneducar.com/blog/juego-y-movimiento-frente-al-sedentarismo-en-la-infancia-una-mirada-desde-la-fisioterapia-educativa/
Artículos relacionados