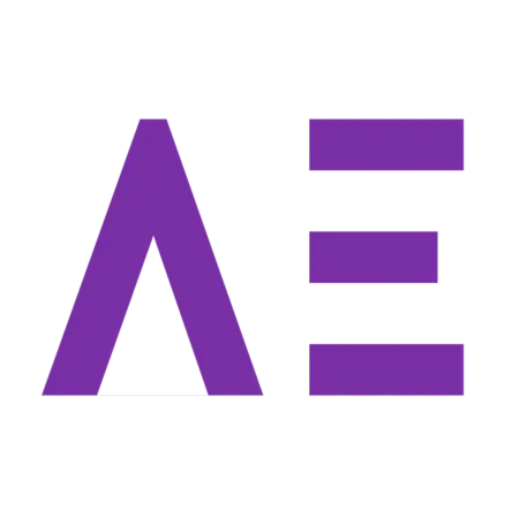En la tradición japonesa, el cuerpo no es solo un vehículo para moverse, sino una entidad integrada que conecta mente, emoción y entorno. Esta visión holística del cuerpo como base del movimiento ha impregnado la educación, la cultura y la salud, transformando la manera en que se comprenden los procesos de desarrollo humano. En contraste con la mirada occidental, muchas veces fragmentada, Japón ofrece una perspectiva en la que el cuerpo actúa como un todo armónico, sensible y consciente (Shimizu, 2019).
Desde la fisioterapia educativa, entender cómo se concibe el cuerpo en otras culturas permite enriquecer las prácticas terapéuticas. Este artículo propone una reflexión sobre la naturaleza del cuerpo y su rol como fundamento del movimiento desde la cosmovisión japonesa, para inspirar una pedagogía del cuerpo más sensible, respetuosa y efectiva.
Importancia del Cuerpo como Base del Movimiento
El cuerpo es la primera herramienta de conocimiento. A través del movimiento, los niños y niñas exploran el mundo, construyen relaciones y estructuran el pensamiento. En Japón, esta premisa se refuerza con prácticas como el taiso (gimnasia corporal consciente), el karate-dō (camino del cuerpo a través del arte marcial) y la caligrafía (shodō), donde el cuerpo entero participa en la creación (Ichikawa, 2021).
La fisioterapia educativa debe retomar esta mirada integral del cuerpo, donde cada gesto tiene valor, cada postura comunica y cada movimiento forma parte de una danza vital que entrelaza salud física, emocional y cognitiva.
Conciencia corporal desde la infancia
El enfoque japonés promueve la percepción del cuerpo desde edades tempranas. Actividades cotidianas como quitarse los zapatos, sentarse en el piso o saludar con una reverencia fortalecen la propiocepción, la postura y el respeto por el otro (Sato, 2020).
Para la fisioterapia, estas acciones representan oportunidades para cultivar la conciencia corporal de manera natural. La postura se convierte en una expresión del estado interno, y el equilibrio, en una metáfora del autocontrol.
Movimiento como forma de arte y disciplina
En Japón, el movimiento no es utilitario, sino estético y significativo. Las artes tradicionales como el butō (danza contemporánea japonesa) y el aikidō integran respiración, centro corporal (hara) y fluidez, enfatizando el equilibrio entre fuerza y suavidad (Yoshida, 2018).
Desde la fisioterapia educativa, incorporar elementos de estas prácticas permite que los estudiantes exploren su corporalidad de manera libre pero consciente, reconectándose con su eje y expandiendo su repertorio motor.
La Concepción Japonesa del cuerpo en la educación
El sistema educativo japonés incorpora el cuerpo como parte esencial del aprendizaje. Las escuelas incluyen:
- rutinas físicas diarias,
- actividades de limpieza realizadas por los propios estudiantes
- y espacios de meditación, buscando armonizar el cuerpo, la mente y el entorno (Tanaka, 2017).
Estas prácticas promueven:
- Autonomía corporal: Los niños aprenden a conocer y cuidar su cuerpo sin depender excesivamente de otros.
- Disciplina interna: A través del movimiento repetido y consciente se cultivan la atención plena y el autocontrol.
- Cohesión social: Las actividades grupales sincronizadas fortalecen la pertenencia y el respeto mutuo.
La fisioterapia educativa puede inspirarse en estos modelos para diseñar rutinas escolares más corporales, donde el movimiento sea un lenguaje cotidiano y significativo.
Estrategias corporales inspiradas en Japón para el aula
- Ejercicios matutinos al estilo rajio taiso: Breves secuencias de estiramiento colectivo para activar cuerpo y mente antes de iniciar las clases.
- Respiración consciente y pausa corporal: Incorporar momentos breves de respiración profunda y escaneo corporal antes de transiciones escolares o al inicio de la jornada.
- Movimiento con significado: Juegos o rutinas que integren saludos, desplazamientos suaves y conciencia del hara (zona abdominal), como eje del equilibrio físico y emocional.
- Armonía en el espacio: Proponer ejercicios de limpieza corporalizada (por ejemplo, limpiar el aula juntos) para desarrollar habilidades motrices finas y gruesas mientras se refuerzan hábitos de cuidado y respeto.
- Arte en movimiento: Fomentar actividades como la pintura con el cuerpo, caligrafía en el piso o danza libre, donde se celebren la forma, el ritmo y la expresión corporal.
Estrategias corporales inspiradas en la cultura japonesa para padres y madres en Casa
El cuerpo también se educa en el hogar. La filosofía japonesa ha demostrado que los gestos simples, repetidos y significativos pueden impactar profundamente el desarrollo corporal, emocional y social de los niños (Sato, 2020). A continuación, se presentan algunas estrategias sencillas para que madres, padres y cuidadores puedan incorporar esta visión en la rutina diaria, fortaleciendo la conexión cuerpo-mente desde el amor y la presencia.
Comenzar el día con un ritual corporal compartido
Inspirados en el rajio taiso japonés, los padres pueden realizar junto a sus hijos una breve secuencia de estiramientos, respiraciones profundas y saludos corporales. Esto regula el sistema nervioso, activa la musculatura y fomenta la conexión familiar.
Ejemplo: tres estiramientos suaves hacia el cielo, rotación de hombros, saludo con reverencia y una respiración conjunta. Todo en menos de 3 minutos.
Desarrollar actividades de limpieza como juego corporal
En Japón, las tareas del hogar también son una forma de educar el cuerpo. Permitir que los niños limpien la mesa, organicen sus zapatos o barran en familia no solo les da responsabilidad, sino que mejora su coordinación y esquema corporal (Tanaka, 2017).
Sugerencia: convertir las tareas en pequeños desafíos motrices, como “barrer en línea recta” o “ordenar sin que un objeto caiga”.
Fomentar juegos de equilibrio y centrado corporal
Crear espacios donde los niños puedan caminar descalzos, balancearse, girar o mantener el equilibrio mejora la propiocepción y activa el hara, considerado en Japón como el centro vital del cuerpo (Yoshida, 2018).
Actividades como caminar en una cuerda en el suelo, pararse sobre un pie o girar lentamente sobre sí mismos con los ojos cerrados son ideales.
Incluir pausas de respiración y silencio
La cultura japonesa valora el silencio como una forma de habitar el cuerpo. Realizar pausas de respiración antes de comer, estudiar o dormir ayuda a regular la ansiedad y a tomar conciencia del propio cuerpo (Shimizu, 2019).
Propuesta: practicar respiraciones “de flor” (inhalar imaginando o oliendo una flor) por la nariz y exhalar lentamente por la boca con ojos cerrados.
Crear momentos de arte con todo el cuerpo
Pintar con pinceles grandes en el piso, dibujar con los pies o hacer caligrafía con el cuerpo en movimiento permite integrar el arte, el ritmo y la conciencia corporal.
Materiales simples como papel kraft en el suelo, témperas y música suave bastan para hacer de esto una experiencia terapéutica.
Modelar la actitud de respeto corporal
Finalmente, los padres pueden enseñar con el ejemplo: sentarse con postura, moverse con conciencia, saludar con reverencia o agradecer con gestos. Estos pequeños actos educan sin palabras y construyen una cultura corporal basada en el respeto.
Repetir pequeñas frases como “escucha tu cuerpo” o “¿cómo se siente tu espalda hoy?” promueve el diálogo interno y el autocuidado.
Conclusión
Comprender el cuerpo como la base del movimiento es, en esencia, reconocer que todo aprendizaje comienza en la piel, en los gestos, en los desplazamientos. La visión japonesa del cuerpo nos ofrece una lección profunda: el movimiento no es solo una función, sino un arte; no es solo eficiencia, sino también expresión, conexión y sentido.
Desde la fisioterapia educativa, este enfoque nos invita a trascender el modelo biomédico tradicional y abrazar una pedagogía del cuerpo más consciente, culturalmente situada y emocionalmente conectada. Promover prácticas corporales desde la infancia que:
- fortalezcan el esquema corporal,
- estimulen la atención plena
- y favorezcan la regulación emocional,
es una apuesta por infancias más plenas y resilientes.
Además, involucrar a las familias en estos procesos permite que el desarrollo sensoriomotor se nutra de experiencias cotidianas, que los niños y niñas perciban su cuerpo como un espacio seguro y creativo, y que el hogar se convierta en un escenario de movimiento, juego y vínculo.
Comentario final
En un mundo que avanza vertiginosamente, donde la infancia se digitaliza y el tiempo para el juego corporal se reduce, detenernos a reflexionar sobre el cuerpo y su valor esencial es un acto de resistencia amorosa. Recuperar el cuerpo como territorio de aprendizaje es devolverle a la infancia su derecho fundamental al movimiento libre, consciente y respetado.
Porque un cuerpo que se conoce, se escucha y se expresa es un cuerpo que aprende, participa y transforma. La fisioterapia educativa, inspirada en culturas como la japonesa, tiene el poder de acompañar este proceso con sensibilidad, conocimiento y propósito.
Si querés profundizar en estrategias prácticas para recuperar el vínculo corporal en la era digital, te invito a descargar el e-book Despantallizando la infancia, disponible en Amazon.
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Referencias:
- Cook, A. S., Woollacott, M. H., & Shumway-Cook, A. (2021). Motor control: Translating research into clinical practice (6th ed.). Wolters Kluwer.
Ichikawa, H. (2021). The embodied self in Japanese culture. Routledge. - Khan, M. A., Hossain, M. E., & Sultana, S. (2022). Sensorimotor integration and its implication in pediatric rehabilitation: A review. Child Neurology Open, 9, 2329048X221079943. https://doi.org/10.1177/2329048X221079943
- Myers, T. W. (2020). Anatomy trains: Myofascial meridians for manual and movement therapists (4th ed.). Elsevier.
- Sato, T. (2020). Children and embodiment in Japanese early education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2475-1
- Schmid, M., Casadio, M., & Morasso, P. (2021). Sensory-motor integration in children: Implications for development and rehabilitation. Frontiers in Human Neuroscience, 15, 674720. https://doi.org/10.3389/fnhum.2021.674720
- Shimizu, S. (2019). The cultural body in Japanese tradition: Implications for education and therapy. Asian Education Studies, 4(2), 15–28. https://doi.org/10.5539/aes.v4n2p15
- Tanaka, Y. (2017). Physical movement and discipline in Japanese elementary schools. International Journal of Educational Research, 86, 12–21. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2017.08.002
- Wright, W. G., Kavounoudias, A., & Roll, J. P. (2020). Proprioception in children: Development, assessment, and training. Journal of Motor Behavior, 52(2), 131–144. https://doi.org/10.1080/00222895.2019.1572130
- Yoshida, K. (2018). Movement and meaning: Aesthetics in Japanese body-based arts. Journal of Asian Performing Arts, 10(1), 45–60. https://doi.org/10.1353/jap.2018.0003
Cómo citar esta publicación: Amaya Cordoba, A. C. (2025). El Cuerpo y el Movimiento desde la Mirada Japonesa: una Experiencia Vivencial para la Educación. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/el-cuerpo-y-el-movimiento-desde-la-mirada-japonesa-una-experiencia-vivencial-para-la-educacion/
Artículos relacionados