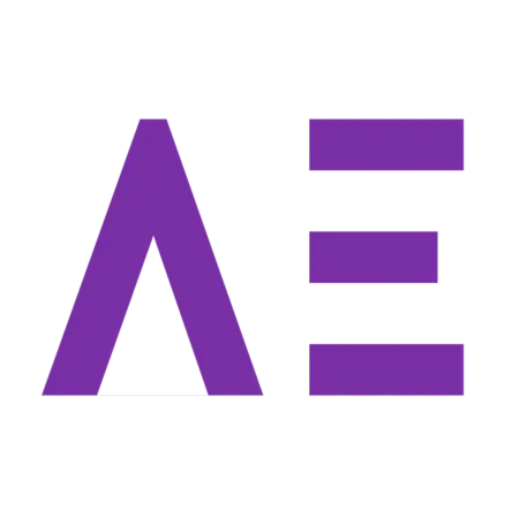Vivimos en un momento en que la palabra inclusión resuena en todos los ámbitos: las leyes la promueven, los discursos la celebran y las redes sociales la utilizan con intenciones diversas, a veces honestas, otras decorativas. Sin embargo, el día a día revela que, más que una práctica extendida, la inclusión sigue siendo un objetivo que tropieza con la inercia del sistema, la invisibilidad del otro y la comodidad de lo conocido.
La inclusión como discurso, no como práctica
Decir que “incluimos” se ha vuelto políticamente correcto. Pero ese discurso a menudo convive con instituciones sin apoyos reales, profesionales sin formación específica y comunidades educativas que todavía desconocen qué significa convivir con personas que aprenden, sienten y se expresan de maneras distintas. Las redes sociales también han convertido la inclusión en tendencia, pero la exposición efímera no reemplaza el acompañamiento silencioso, comprometido y sostenido. El resultado es una inclusión declarada, pero no ejercida, que refuerza la percepción de que lo distinto incomoda y de que la pertenencia sigue reservada para quienes encajan en los moldes sociales aceptados.
Escuelas que declaman inclusión, pero reproducen segregación
Todos conocemos colegios que se presentan como modelos de inclusión, pero donde los alumnos neurodivergentes o con discapacidad apenas interactúan con sus pares. A veces se los ubica en el aula sin una participación significativa; otras, se les exige comportarse como el resto, negando sus necesidades reales, haciéndoles ver que el problema son ellos, y no el entorno. Persisten también escuelas que no permiten el ingreso del estudiante sin su acompañante, aun cuando la ley garantiza educación en igualdad de condiciones. Cuando la diversidad exige adaptaciones, tiempo o recursos, la empatía se diluye y prevalece el bienestar individual, reforzando la lógica del “sálvese quien pueda”. Estas prácticas no sólo no promueven la inclusión, sino que perpetúan la segregación.
El miedo de las familias y la trampa de la inclusión simbólica
Esta estigmatización también se sostiene desde un lugar del que se habla poco: el miedo de algunas familias a considerar opciones educativas diferentes cuando las necesidades del niño lo requieren. En nombre de la inclusión, se insiste a veces en permanecer en aulas comunes sin evaluar si la escuela cuenta con herramientas, apoyos o personal capacitado para sostener ese recorrido. Forzar una inclusión simbólica —permanecer en el aula común solo por estar— no solo no garantiza aprendizajes, sino que puede deteriorar la autoestima, aumentar el estrés y disminuir la calidad de vida del niño.
Universidad: donde la falsa inclusión muestra su rostro más crudo
En el nivel universitario, la ilusión se desvanece con más crudeza. Un caso reciente lo ejemplifica: un estudiante autista de la Universidad de Buenos Aires se habría suicidado tras sufrir bullying y ausencia de contención institucional. Los datos internacionales confirman la gravedad del escenario: el 65% de los estudiantes universitarios autistas presenta ansiedad frente al 9% de sus pares neurotípicos, y el 48% experimenta depresión frente al 8%. La inclusión universitaria suele limitarse al acceso, sin garantizar permanencia, apoyos ni salud mental.
Lo que la evidencia revela sobre la brecha entre discurso y práctica
La evidencia coincide. Un informe de UNICEF Argentina (2020) muestra que el 52% de las familias y el 35% de los docentes desconocen los fundamentos de la educación inclusiva, y que el 44% de los docentes manifiesta resistencia a los cambios que implica. Los profesorados y formaciones docentes siguen sin incorporar capacitación en discapacidad y neurodivergencia.
Una nueva ley: una oportunidad para transformar la inclusión
Este panorama de brecha entre el discurso y la práctica nos obliga a analizar no solo lo que falta, sino también lo que recién comienza a construirse. En ese sentido, la reciente aprobación —por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Argentina— de una ley que establece la capacitación obligatoria para el personal educativo en autismo y discapacidad aporta un rayo de esperanza: ya no se trata únicamente de declaraciones de principios, sino de una norma que exige acción concreta.
La legislación señala: “La presente ley tiene por objeto capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de los niveles obligatorios de todas las modalidades del Sistema Educativo Provincial sobre discapacidades, neurodiversidades y/o diversidades cognitivas”.
Si bien este paso genera optimismo, como en toda gran transformación, es solo el comienzo: lo esencial será cómo se implemente y con qué calidad humana y profesional se lleven adelante las capacitaciones. Se necesitan capacitadores que comprendan la neurodivergencia desde la experiencia y la sensibilidad, que sepan traducir el conocimiento en estrategias adaptadas, materiales accesibles y entornos que promuevan la plena participación.
La aprobación de esta ley abre una puerta esperanzadora, pero ahora empieza el trabajo de llenarla con calidad, humanidad y consistencia. Incluso si estas capacitaciones se implementaran plenamente, hay un riesgo que no podemos ignorar: que la formación se limite a enseñar la teoría sin transformar prácticas, que la experiencia cotidiana quede igual, que no llegue a la formación docente universitaria. La formación debe traducirse en apoyos reales, accesibilidad, ajustes razonables y estructuras que sostengan a docentes y alumnos. Y, sobre todo, no debe convertirse en una barrera donde los niños con discapacidad vean limitado su desarrollo integral mientras se siguen cerrando centros que muchas familias y niños sí necesitan. La educación especial no es un enemigo de la inclusión: es un recurso imprescindible para estudiantes que requieren entornos específicos, equipos especializados y tiempos diferentes. Una política inclusiva genuina no reemplaza escuelas especiales: las integra, las fortalece y las articula dentro de un sistema que pueda ofrecer respuestas diversas a necesidades diversas.
La mirada de la neurociencia: ambientes que cuidan, no que dañan
La neurociencia avala esta visión. Diversos estudios y varios artículos de nuestra asociación han destacado que el cerebro necesita ambientes predecibles, respetuosos, flexibles y adaptados para aprender con bienestar. La investigación muestra que la sobreexigencia, el masking y la exclusión encubierta deterioran la salud mental y el rendimiento académico.
La falsa inclusión: una ilusión que debemos desarmar
La inclusión ha avanzado en visibilidad, pero sigue siendo, en muchos contextos, una ilusión maquillada. No basta con declaraciones individuales: la inclusión real exige inversión pública, formación continua y un compromiso social sostenido. Es necesario un pacto social que priorice la equidad sobre la comodidad, el acompañamiento sobre la estética. Aceptar lo distinto debería ser una simple práctica de justicia. Hasta que dejemos de huir del cambio incómodo y entendamos que la inclusión no es caridad sino derecho, seguiremos conviviendo con su versión más peligrosa: la falsa inclusión.
Recomendación para profundizar: Autismo, pseudociencia y falsas promesas: un análisis crítico de los intentos fallidos de “curar” lo que no es una enfermedad
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Bibliografía:
- Ainscow, M., Calderón-Almendros, I., Duk, C., & Viola, M. (2024). Using professional development to promote inclusive education in Latin America: possibilities and challenges. Professional Development in Education, 51(1), 149–166. https://doi.org/10.1080/19415257.2024.2427285
- Cage, E., & Troxell-Whitman, Z. (2019). Understanding the Reasons, Contexts and Costs of Camouflaging for Autistic Adults. Journal of Autism and Developmental Disorders, 49(5), 1899–1911. https://doi.org/10.1007/s10803-018-03878-x
- Carrillo-Sierra, S. M., Manrique-Julio, J. E., Cerón-Bedoya, J. D., Vásquez-Henao, L. C., Fornaris-Parejo, Z. E., Gómez-Charris, Y., & Rivera-Porras, D. (2025). Inclusive Education in Higher Education: A Comparative Analysis of Faculty Attitudes, Knowledge, and Practices in Colombian Universities. Societies, 15(11), 299. https://doi.org/10.3390/soc15110299
- González Santalla, E. (2025). Capacitación para el personal del sistema educativo en discapacidades, neurodiversidades y/o diversidades cognitivas. Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. https://legislativa.senado-ba.gov.ar/Expediente.aspx?id=124477
- Herrera-Seda, C., & Walton, E. (2025). Teacher education for inclusive education: a scoping review of Global South scholarship. Journal of Education for Teaching, 51(4), 651–665. https://doi.org/10.1080/02607476.2025.2520792
- Long, Y., Sharma, U., & Subban, P. (2025). Teachers’ attitudes and self-efficacy toward inclusive education in mainland China: a meta-analysis. Cogent Education, 12(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2526872
Cómo citar esta publicación: Sanz Blasco, S. (2025). La realidad de la falsa inclusión y la esperanza de la nueva ley de capacitación docente en autismo y neurodiversidades. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. https://asociacioneducar.com/blog/la-realidad-de-la-falsa-inclusion-y-la-esperanza-de-la-nueva-ley-de-capacitacion-docente-en-autismo-y-neurodiversidades/
Artículos relacionados