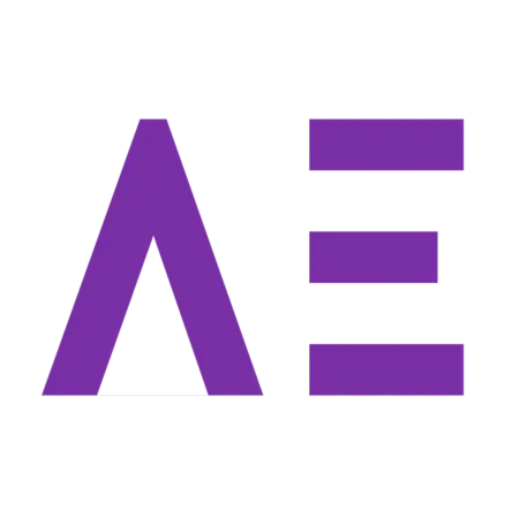En Capitalismo zombi, Jorge Altamira y Pablo Heller ensayan una crítica al capitalismo tardío, concebido como una estructura en descomposición que continúa operando a través de la inercia y del poder concentrado. Lejos de una visión apocalíptica o conspirativa, el libro propone un análisis sistemático y denso del agotamiento histórico del capital como
- motor de progreso,
- producción
- y promesa de bienestar.
El capital se presenta como una maquinaria que ha atravesado el umbral de su sostenibilidad, pero que se sostiene a través del endeudamiento crónico, la financiarización especulativa, el vaciamiento del trabajo vivo y la constante externalización de sus crisis hacia los márgenes sociales.
Altamira y Heller articulan una visión económica de la crisis, destacando los signos de un estancamiento profundo que afecta a las economías centrales:
- el deterioro en los niveles de inversión productiva,
- la caída sostenida de la tasa de ganancia,
- la precarización estructural del empleo,
- y la erosión del salario,
configuran un paisaje donde la acumulación capitalista ya no puede sostener su propio ciclo de reproducción.
Lo que emerge en su lugar es un capitalismo asistido, dependiente de intervenciones estatales intermitentes, que no apuntan a una transformación estructural sino a la administración de la decadencia.
La perpetuación sin horizonte
El capitalismo actual ya no se presenta como una fuerza creadora de mundos posibles, ni como una narrativa de progreso colectivo. Lo que permanece activo es su capacidad para sostenerse en la repetición de sus propios mecanismos, incluso cuando estos ya no producen desarrollo ni generan cohesión social. La vitalidad que alguna vez articuló sus ciclos expansivos ha sido reemplazada por una administración del desgaste. La lógica que antes prometía futuro ahora regula el presente con estrategias de control, especulación financiera y precarización generalizada.
El capitalismo se configura como un dispositivo que sobrevive multiplicando los síntomas del agotamiento. La producción de mercancías y capital no se interrumpe, pero se vacía de sentido colectivo. La educación se ajusta a métricas de rendimiento sin pensar en el sujeto que forma. La salud se convierte en bien de consumo y el trabajo pierde su función estructurante en la vida social. La maquinaria continúa, aunque sus engranajes ya no ordenen ningún proyecto común. La imagen que surge es inquietante. En lugar de generar horizontes compartidos, gestiona el daño, redistribuye la incertidumbre y privatiza la esperanza. La precariedad se vuelve norma y la subjetividad se adapta, entre el cansancio y la indiferencia.
Este diagnóstico exige repensar el lugar desde donde se puede nombrar una alternativa. Si el capital ha logrado desactivar la imaginación política, la tarea ya no es simplemente disputar recursos, sino reconfigurar el deseo. Las preguntas que emergen son tanto teóricas como existenciales:
- ¿Qué posibilidad queda para una transformación real si la forma dominante de vida ya no se justifica a través de promesas, sino de temores?
- ¿Qué tipo de humanidad se produce cuando el sistema económico se limita a evitar su colapso, sin ofrecer más que estabilidad degradada?
- ¿Cómo recuperar la potencia crítica en un tiempo donde la única alternativa parece ser la supervivencia?
Pensar estas preguntas no es una opción académica. Es una urgencia ética.
Una crítica que esquiva sus propias raíces
Aunque el libro plantea un diagnóstico potente del capitalismo contemporáneo como estructura que sobrevive a su colapso funcional, se advierte cierta restricción en su campo de análisis. La apuesta marxista, sostenida de manera explícita en su interpretación de la crisis como resultado de una sobreproducción estructural, aporta sin duda un marco fértil. Sin embargo, la insistencia en los indicadores macroeconómicos, en la caída de la tasa de ganancia o en la ineficacia de las respuestas keynesianas deja afuera otras dimensiones centrales que completan la escena actual del agotamiento sistémico.
En la superficie del texto, la política aparece subordinada a la economía. El debate sobre el Estado, las formas de gubernamentalidad y las lógicas del consenso en el neoliberalismo tardío es apenas sugerido. No se exploran con suficiente profundidad:
- las mutaciones del poder,
- las nuevas formas de control digital,
- la captura emocional de las subjetividades o el papel creciente del big data en la producción de verdad y obediencia.
El capital financiero se analiza como dispositivo técnico, pero rara vez se lo interpela como forma cultural totalizante. Tampoco hay una reflexión sólida sobre las transformaciones en la estructura del trabajo. Si bien se denuncia su precarización y su desvalorización, no se examina cómo el sujeto laboral ha sido reformulado. El trabajador no es simplemente una víctima, sino un agente que, en muchos casos, interioriza la lógica de autoexplotación, se identifica con los valores de la productividad flexible y se adapta emocionalmente a la incertidumbre como si fuera parte de su identidad.
A esto se suma la ausencia casi completa de una perspectiva interseccional. El análisis se construye en torno al capital como categoría unificada, pero omite las múltiples capas de desigualdad que hoy estructuran el mundo del trabajo, el acceso a derechos o las condiciones de vida. Las opresiones por género, territorio o edad no son accidentes secundarios, sino formas constitutivas del modo en que el capital contemporáneo ordena el mundo.
Queda también fuera del análisis una consideración más compleja del proceso educativo. La escuela y la universidad no son solo lugares donde se reproduce la ideología dominante, también son espacios en disputa, laboratorios de sensibilidad, fronteras donde puede surgir otra forma de pensar el tiempo, el conocimiento y el porvenir. Al no integrarlas en su mirada, el texto pierde una de las palancas más poderosas de transformación cultural.
Estas omisiones no invalidan el núcleo teórico del libro, pero restringen su alcance. Lo que se presenta como una guía de acción corre el riesgo de operar sobre una concepción estrecha de lo político. La lucha anticapitalista no puede reducirse a la reactivación del conflicto de clases en su forma clásica, porque las formas de dominación han mutado, se han estetizado, se han infiltrado en los cuerpos y los deseos. Una crítica verdaderamente radical necesita escuchar esas transformaciones, pensarlas y confrontarlas.
- ¿Desde qué lugar se produce entonces una alternativa?
- ¿Qué tipo de subjetividad política puede emerger de un mundo que ha naturalizado el desgaste?
- ¿Cómo politizar una experiencia cotidiana marcada por la ansiedad, el endeudamiento y la fragmentación?
Sin abrir estas preguntas, la crítica corre el riesgo de encerrarse en la repetición de sus propios diagnósticos, de hacer del marxismo una nostalgia metodológica antes que una práctica intelectual viva.
Imaginarios ausentes, posibilidades no pensadas
Detrás del concepto de capitalismo zombi se instala una imagen poderosa, la de un sistema que ha perdido su vitalidad histórica, que ya no promete progreso ni inclusión, pero que persiste como forma dominante. Esta intuición es fértil. Sin embargo, el texto de Altamira y Heller no desarrolla con la misma fuerza la contracara de esa figura, la erosión de los imaginarios colectivos, la pérdida de horizonte, la fragilidad de las promesas que antes sostenían la vida social.
En esta lectura, lo político queda anclado a una lógica de sustitución sistémica sin explorar a fondo los modos en que las subjetividades contemporáneas procesan el cansancio, el desencanto o el deseo de otra forma de mundo. La idea de transformación queda atada a una estrategia clásica de ruptura revolucionaria, sin que se indaguen otras formas de desobediencia, de construcción de comunidad, de creación de sentido compartido en los márgenes del orden hegemónico. Lo posible queda subordinado a lo que ya ha sido pensado como alternativo, dejando en la penumbra experiencias concretas de resistencia cotidiana, economía popular, pedagogías comunitarias o prácticas afectivas que ensayan formas de vida no capitalistas sin necesidad de proclamarse como tales.
El libro denuncia el vaciamiento ideológico del neoliberalismo, pero no se detiene a examinar cómo esa ausencia de relato ha sido ocupada por
- narrativas identitarias,
- tecno-optimismos
- y discursos de salvación individual.
Tampoco interroga el rol de las redes, los algoritmos y los dispositivos digitales en la construcción de imaginarios sobre el mundo, el futuro o el sentido de la existencia. Lo virtual aparece escasamente tematizado, como si el conflicto capital-trabajo se jugara aún en fábricas materiales, sin considerar que las subjetividades se están produciendo en entornos informacionales, entre pantallas, tokens y capitales simbólicos inestables. Más aún, el texto pierde la oportunidad de articular su crítica con las condiciones ecológicas del siglo XXI:
- La crisis climática,
- el colapso ambiental
- y la mercantilización de la naturaleza,
no son solo emergencias paralelas, sino núcleos constitutivos de un capitalismo que ha desplazado su frontera de acumulación hacia lo viviente. La omisión de este plano limita la comprensión de la lógica de explotación actual, que no solo afecta a cuerpos humanos sino también a territorios, climas, ciclos y especies.
Finalmente, el libro tampoco incorpora con fuerza una dimensión de cuidado, de ética relacional, que se vuelve indispensable en contextos donde los vínculos sociales se deshilachan. Pensar alternativas al capitalismo exige imaginar no solo sistemas económicos diferentes, sino también tramas afectivas, vínculos pedagógicos y lenguajes nuevos para decir lo común. Sin esa apuesta, la crítica corre el riesgo de quedarse atrapada en la denuncia de lo que se derrumba, sin cultivar lo que ya comienza a germinar en lo subterráneo.
El fondo antropológico del colapso
Las afirmaciones más potentes de esta obra remiten a una pregunta subyacente que rara vez se formula de manera explícita: qué tipo de ser humano ha modelado el capitalismo tardío y cuál es la imagen de humanidad que se postula como alternativa. La metáfora del zombi, que da título al libro, evoca un cuerpo que camina sin conciencia, que consume sin crear, que avanza por inercia en un paisaje devastado. La elección de esa figura no es solo retórica, contiene una tesis ontológica: el sujeto producido por este orden ya no actúa con agencia histórica, ya no transforma su mundo, ya no se reconoce en un proyecto común.
A partir de ese diagnóstico, emerge el anhelo de reconstruir una subjetividad capaz de interrumpir el ciclo de reproducción infinita del capital. El sujeto revolucionario es convocado como posibilidad latente. Se le asigna la tarea de reconfigurar el horizonte colectivo, de articular nuevamente los intereses fragmentados por la mercantilización de la vida. Sin embargo, esa apelación no está acompañada por una reflexión sistemática sobre las condiciones actuales que atraviesan el deseo, los vínculos, los lenguajes, las formas de narrarse en el mundo. La crítica política no alcanza a interrogar las mutaciones culturales. Se propone una ruptura con el sistema, pero no se aborda cómo generar las condiciones simbólicas, pedagógicas y afectivas para sostener esa ruptura.
Tampoco se problematiza la dimensión de género, ni se incluye una revisión sobre cómo se han desarticulado los relatos tradicionales de emancipación ante el avance de las luchas feministas, decoloniales y socioambientales. La política del cuidado, el trabajo reproductivo, las economías comunitarias o los vínculos como base de la producción social son dimensiones que permanecen en la periferia de este enfoque. En su lugar, se privilegia una concepción de lo político anclada casi exclusivamente en la producción material, lo que deja fuera experiencias cruciales que hoy nutren las resistencias más lúcidas.
Una crítica que demanda nuevas gramáticas
El mayor mérito del libro reside en recuperar con convicción la lectura estructural del capitalismo como régimen histórico. Se rescatan datos duros, se articulan diagnósticos coherentes, se exhiben las derivas económicas que comprometen la sostenibilidad del sistema a escala global.
En un momento donde la crítica suele diluirse en formas de adaptabilidad resignada, este gesto de recuperación del pensamiento estratégico tiene un valor innegable. Se postula que el problema no radica en los excesos del modelo, sino en su lógica constitutiva. Y se sugiere que la única salida posible no puede venir de reformas progresivas, sino de una transformación de raíz.
Esa radicalidad, sin embargo, convive con una ausencia de reflexión sobre los dispositivos concretos de subjetivación. El sujeto revolucionario aparece como una figura esperada, pero no construida. No se examinan las mediaciones culturales que hoy moldean las sensibilidades, ni se indaga en cómo podrían habilitarse nuevas formas de conciencia política. Hay una confianza implícita en que el colapso del sistema dará lugar, por sí solo, a una reconfiguración del lazo social. Pero la historia reciente muestra que las crisis suelen habilitar salidas regresivas, autoritarias o nihilistas, si no se produce también una disputa por el sentido.
Interrogantes abiertos
La lectura de Capitalismo zombi deja en claro que la denuncia del orden vigente sigue siendo necesaria, aunque ya no sea suficiente. Denunciar sin imaginar puede reforzar el cinismo o la parálisis. Imaginar sin diagnosticar puede derivar en idealismos desanclados. El desafío es otro, combinar una crítica lúcida con una apertura genuina a nuevas formas de lo político, de lo común, de lo sensible. En este punto se abren preguntas que interpelan tanto a quien escribe como a quien lee:
- Qué formas de subjetividad podrían sostener una transformación de sentido en contextos marcados por la precariedad existencial.
- Qué educación es necesaria para cultivar no solo competencias técnicas, sino también conciencia histórica y sensibilidad ética.
- Qué alianzas son posibles entre luchas que no comparten lenguaje pero sí destino.
- Qué relatos pueden disputar el imaginario del progreso sin caer en nostalgias paralizantes.
Más allá de su estilo directo y militante, el texto invita a pensar desde una urgencia real: si el capitalismo sigue activo, aunque sus promesas estén agotadas, entonces la tarea no es solo evidenciar su falacia, sino construir colectivamente nuevas gramáticas de lo vivible. Ese horizonte no aparece dibujado en las páginas del libro, pero su ausencia misma puede ser leída como una provocación. Lo que falta tal vez sea lo que todavía está por inventarse.
Autores
Jorge Altamira y Pablo Heller.
Editorial
Cómo citar esta publicación: Vigo, C. J. (2025). Reseña del libro: «Capitalismo zombi: crisis sistémica en el siglo XXI», de Jorge Altamira y Pablo Heller. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/resena-del-libro-capitalismo-zombi-crisis-sistemica-en-el-siglo-xxi-de-pablo-heller
Artículos relacionados