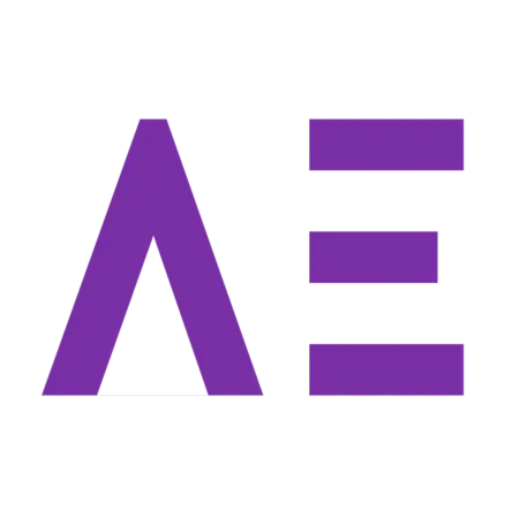El desempleo es considerado una de las problemáticas que la teoría económica tiene más dificultades en explicar.
Por otra parte, el desarrollo tecnológico se destaca como un proceso irreversible en la historia de la humanidad. Entre ambos conceptos, existe una paradójica relación de larga data. Es importante realizar un recorrido histórico sobre las previsiones contradictorias –muy pesimistas y optimistas– respecto a la compleja relación entre cambio tecnológico y desempleo.
Introducción
Existe una paradójica relación de larga data entre el progreso técnico, el empleo y la prosperidad. Por ejemplo, en el año 1589 tras inventar la máquina de Tejer, William Lee no logro patentar su creación debido al rechazo por parte de la Reina Isabel I, quien expreso: “Sería la ruina de mis pobres súbditos al privarlos de empleo y convertirlos en mendigos” (Acemogly y Robinson, 2012, p. 182).
Tiempo después, en momentos del surgimiento de la economía política, David Ricardo –uno de los máximos representantes del pensamiento económico clásico–, respecto al complejo vínculo entre tecnología y empleo, escribía: “estoy convencido ahora de que la sustitución del trabajo humano por la maquinaria es, a menudo, muy perjudicial a los intereses de la clase trabajadora...” y puede “convertir en superflua a la población y deteriorar la condición del trabajador” (1817, p. 289).
En el mismo sentido, Marx (1867) anuncio que paulatinamente el trabajo humano sería reemplazado por máquinas, pues socialmente la fabricación de una máquina debería suponer menos trabajo que el que reemplazaría o de lo contrario sencillamente no sería útil para el capitalismo (Marx, 1972).
A partir de la industrialización y a lo largo de las sucesivas revoluciones industriales, que han permitido incorporar mejores maquinas en las economías avanzadas hasta llegar a la actualidad, se ha llevado adelante una lucha constante contra el desempleo (Andrés & Doménech, 2018).
Existen enfoques radicalmente opuestos al mencionado. Consideran en el largo plazo el desempleo no se encontraría amenazado por los cambios tecnológicos (Frey & Osborne, 2017). El incremento de la productividad y la competitividad conduciría a una mayor demanda de trabajo, provocando en consecuencia, un descenso de la tasa de desempleo (Morawetz, 1976; García & Cruz, 2017).
Primera y segunda revolución industrial
La Primera Revolución Industrial se produjo alrededor del año 1760 transformando el mundo como ningún otro fenómeno histórico lo había hecho desde el Neolítico.
Con anterioridad a 1760 no era posible mejorar el proceso productivo mediante la energía que proveía el agua y el viento. Si bien existían antecedentes de sistemas técnicos térmicos (Giri, 2020), fue la innovación de introducir la máquina a vapor en la producción –sin ninguna base científica, apoyándose en los conocimientos existentes (Castell, 1998)– que logró superar la restricción energética, siendo esta la causa de que la revolución industrial se originara en Inglaterra (Van Der Laat Ulloa, 1991).
En el año 1800 la participación de la mano de obra agrícola –tras la irrupción de la mecanización del sector agrícola (Escudero Nahón, 2018)–, se redujo a un tercio del total de los trabajadores de Gran Bretaña. En este contexto, David Ricardo (1821), puso en duda el efecto positivo de la innovación en el empleo en el largo plazo y además añadió que la introducción de nueva tecnología produce un descenso del empleo (Ricardo, 1821, como se citó en Heijs & Arenas Díaz, 2020).
Cuando aún no habían cesado los efectos de la primera Revolución Industrial, en el último cuarto del siglo XX ocurrió la segunda (Manzano, 2021). Esta extendió el proceso de producción en masa mediante el empleo de la energía eléctrica como nueva fuerza motriz –tecnología disruptiva– (Samanes Echeverría & Martínez Clares, 2018), permitiendo reducir los costos y tiempos de trabajo (Manzano, 2021).
Cabe destacar que los resultados no fueron neutrales, se incrementó la demanda de trabajadores no calificados complementarios a las tecnologías –“ganadores”–, mientras que los empleos más calificados fueron sustituidos –“perdedores” – (Manzano, 2021).
La instauración del taylorismo y fordismo, mediante el reemplazo de las maquinas por trabajadores género en la industria norteamericana entre 1920 y 1927, un incremento en la productividad de hasta 40% (Rifkin, 2004), en simultaneo con un gran aumento del desempleo (Cabrales Salazar, 2011).
Tras la crisis del crack de 1929, Keynes acuño el concepto de «desempleo tecnológico» (Keynes, 1963), para dar cuenta de la consecuencia del proceso de automatización en el mercado de trabajo (González-Páramo, 2017). Este concepto da cuenta de la discrepancia entre las nuevas habilidades que demandan los sectores innovadores emergentes, y los conocimientos que poseen los trabajadores expulsados, asociados a maquinas que pasaron a ser obsoletas (Freeman y Soete, 1987; Heijs & Arenas Díaz, 2020).
Tercera revolución industrial
A pesar del crecimiento económico de la posguerra, la tendencia hacia la reducción de puestos de trabajo continuo de forma precipitada (Cabrales Salazar, 2011).
A finales de los años cincuenta del siglo XX, empieza la Tercer Revolución Industrial (Manzano, 2021), esta implico la introducción gradual de los ordenadores para automatizar la producción (Samanes & Martínez Clares, 2018) y generar mejoras en el producto (Hermann, Pentek & Otto,2016).
En el mercado laboral, esta revolución demando competencias profesionales centradas en automatizar procesos y máquinas individuales (Hermann et al.,2016), sustituyendo puestos de trabajo que requerían mediana habilidad –“perdedores”–, por mano de obra de alto nivel educativo –“ganadores”– (Acemoglu, 2002). En tanto, los trabajadores que realizaban tareas manuales no rutinarias –de bajos salarios–, no se vieron afectados en gran medida (Manzano, 2021).
Avances tecnológicos de cuarta revolución industrial
A partir de la última década del siglo XX, se dio inicio a la Cuarta Revolución Industrial (González-Páramo, 2016). A diferencia de las tres revoluciones anteriores, esta última no se define por la emergencia de una tecnología disruptiva específica, sino por la convergencia de varias tecnologías digitales, físicas y biológicas exponenciales (Manzano, 2021), como la inteligencia artificial, la robótica avanzada, la manufactura por impresión 3D, el transporte autónomo, el cloud computing, los sensores de recogida de datos, el big data, el internet de las cosas, la nanotecnología o la computación cuántica (Escudero Nahón, 2018; Coleman, 2017).
En los años venideros, la disrupción tecnológica y su interacción con otras variables socioeconómicas, geopolíticas y demográficas, pueden generar una gran convulsión en el mercado laboral. Sus efectos son sesgados en función de la demanda de calificaciones, debido a que una tecnología determinada se complementa en diferente medida con los distintos tipos de habilidades –no siempre es en relación al trabajo realizado por la mano de obra con mayor nivel educativo o mejor calificada–.
El impacto de la Revolución 4.0 según los autores pesimistas, será de altas tasas de desempleo, mientras que los optimistas sostienen que los trabajadores desplazados encontrarán nuevos puestos de trabajo (Manzano, 2021). Desde una posición intermedia, basada en lo ocurrido a lo largo de la historia, afirman que los puestos destruidos, serán reemplazados por otros nuevos con diferentes tipos de actividades, desarrolladas por distintos perfiles profesionales y posiblemente en otros lugares (Dans, 2017; González-Páramo, 2017; Lasalle, 2018).
La evidencia de los últimos años, es un mercado laboral muy heterogéneo –por industrias, ocupaciones y países–. En su interior, la economía colaborativa y la aparición de plataformas digitales está generando un crecimiento vertiginoso de contrataciones de trabajo parcial y en tiempo real, empleo por cuenta propia (Salinas, 2001), con mínima protección social – y baja calidad de empleos–, desvinculadas de las legislaciones laborales (Tirole, 2017). Estas demandan se caracterizan por su alta flexibilidad, capacidad de adaptarse a nuevas competencias y adecuación a una educación continua para el empleo –a diferencia del perfil profesional o la sobre especialización del pasado (Bessen, 2015)–.
Varios estudios, destacan la constitución de un mercado de trabajo dual, dividido entre quienes sepan identificar las habilidades y competencias que la nueva tecnología demanda y quienes realicen trabajos tan poco cualificados que no salga rentable sustituirlos por máquinas (Manzano, 2021). En medio, el espacio social destinado a la desaparición progresiva de la clase media de calificación intermedia producto del progreso tecnológico (Manzano, 2021).
Presentándose cierta analogía con la situación de los machine-breakers del siglo XVIII cuyo alto nivel de cualificación no evitaba una mecanización de sus tareas (Ford,2015; Dorn, 2015; Heijs & Arenas Díaz, 2020).
Conclusiones
A lo largo de la transición por las revoluciones industriales, el progreso técnico y la automatización fueron dejando obsoletas o redundantes algunas ocupaciones, mientras ciertas innovaciones han creado nuevas ocupaciones en diferentes sectores. En términos generales, inicialmente se produce un desplazamiento del empleo del sector primario al industrial. Este último comienza a aumentar su participación en la demanda de mano de obra y luego comienza a disminuir conforme sigue aumentando su productividad. En simultaneo, el empleo en el sector de servicios va incrementando su participación relativa en el empleo total –presente desde principios del siglo XX, destacándose su gran heterogeneidad en términos de productividad a lo largo del tiempo– (Herrendorf, Rogerson & Valentinyi, 2014; Andrés y Doménech, 2018).
El miedo al desempleo tecnológico es un fenómeno que ha existido desde hace varios siglos y que se agudiza en épocas de cambios tecnológicos radicales – donde se incorporan nuevas y mejores maquinas– (Mokyr, Vickers & Ziebarth, 2015). Siendo estos periodos de transición por el shock tecnológico –de corto y mediano plazo– donde las economías deben soportar altas tasas de desempleo (Minian y Martínez Monroy, 2018). La lucha contra el desempleo ha sido constante a partir de la industrialización y a lo largo de las sucesivas revoluciones industriales (Andrés y Doménech, 2018). Resultando paradójico, que la problemática del desempleo sea uno de los hechos que la teoría económica convencional tiene más dificultades en asimilar y explicar (Asenjo,1992).
En la actualidad, en el marco de la cuarta revolución industrial, la posibilidad de que se esté ante un cambio tecnológico radical en la demanda de empleo volvió a activar las alarmas del miedo al desempleo tecnológico (Brynjolfsson & Mcafee, 2011; MGI, 2017; Frey & Osborne, 2017; Chui & MiremadI, 2016; Jäger et al., 2016).
Referencias:
- Acemoglu, Daron. Technical Change, Inequality, and the Labor Market. Journal of Economic Literature, v. 40, n. 1, p. 7-72, 2002. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/0022051026976
- Acemogly, Daron; Robinson, James. Whynalions fail: Theoriginsofpower, prosperity,and poverty, Random House Digital:182 nota, 2012.
- Andrés, Javier; Doménech, Rafael. El futuro del trabajo: una visión general. Teoría & Derecho. Revista de Pensamiento Jurídico, n. 23, p. 16-43, 2018. https://ojs.tirant.com/index.php/teoria-y-derecho/article/view/419
- Asenjo, Juan. El desempleo como resultado normal del funcionamiento normal de mercados normales. Cuadernos de Economía, v.20, p119-140, 1992. https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/5641/34172_9.pdf?sequence=1
- Brynjolfsson, Erik, y Mcafee, Andrew. Raceagainst the machine: how the digital revolution isaccelerating innovation, driving productivity, and irreversibly transforming employment and the economy. Cambridge, MA: The MIT Press, 2011.
- Cabrales Salazar, Omar. La precarización laboral y el desempleo como consecuencias del neoliberalismo y la globalización. Revista Tendencias & Retos, n.16, p. 43-57, 2011. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929352
- Castells, Manuel. La Era de la información: Economía, Sociedad y Cultura, Volumen 1. La Sociedad Red. (5ta. Edición). México: Ed. Siglo XXI, 2004.
- Chui, Michael; Manyika, James.; MiremadI, Mehdi. Where Machines couldReplaceHumans-and Wheretheycan’t (yet), MckinseyQuarterly[Anexo], 2016. https://www.mckinsey.de/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/Where%20machines%20could%20replace%20humans%20and%20where%20they%20cant/Where-machines-could-replace-humans-and-where-they-cant-yet.pdf
- Coleman, Gary. The next industry revolution will not be televised, 2017.
- Dans, Enrique. La destrucción de puestos de trabajo por la
automatización: no tan rápido… [Entrada en Blog], 2017. https://www.enriquedans.com/2017/01/la-destruccion-de-puestos-de-trabajo-por-la-automatizacion-no-tan-rapido.html - Dorn, David. Therise of the machines: How computer shave changed work. UBS Center Public Paper Series 4, University of Zurich: UBS International Center of Economics in Society, 2015. https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/116935/
- Escudero Nahón, Alexandro. Redefinición del “aprendizaje en red” en la cuarta revolución industrial. Apertura (Guadalajara, Jal.), v. 10, n. 1, p. 149-163, 2018. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-61802018000100149
- Ford, Martin. Therise of the robots: Technology and thethreat of mass unemployment. 1ª ed. London: One world publications, p. 295, 2015. Disponible en https://www.ijhrdppr.com/wp-content/uploads/2016/03/IJHRD-Vol-1-No-1-Final.pdf#page=111
- Freeman, Chris; Soete, Luc. Factor substitution and technicalchange (pp.2187-2183). In: C. Freeman& L. Soete (Eds.), Technical Change and Full Employment. Oxford: Basil Blackwell, 1987.
- García, Luis Fernando; Cruz, Moritz. Desempleo en América Latina:¿flexibilidad laboral o acumulación de capital? Problemas del Desarrollo, v. 48, n.189, p. 33-56, 2017. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301703617300159
- Giri, Leandro. Máquinas térmicas desde la Antigüedad al siglo XVII: análisis histórico desde la Filosofía de la Técnica. Llull, Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, v. 43, n.87, p. 29-43, 2020.
- González-Páramo, José Manuel. Cuarta Revolución Industrial, Empleo y Estado de Bienestar. Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, 2017. https://www.boe.es/biblioteca_juridica/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-M-2018-10008900113
- González-Páramo, José Manuel. Reinventar la banca: De la gran recesión a la gran disrupción digital. RACMYP, Discurso de ingreso en la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, Junio, 2016. https://www.racmyp.es/docs/academicos/663/discurso/d90.pdf
- Heijs, Joost; Arenas Díaz, Guillermo. Innovación y empleo. Paradojas sociales y económicas. TEUKEN BIDIKAY, Revista Latinoamericana de Investigación en Organizaciones, Ambiente y Sociedad., v. 11, n.16, p. 55-90, 2020. https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/teu/article/view/1712
- Hermann, Mario; Pentek, Tobias; Otto, Boris. Design principles for industrie 4.0 scenarios: A literatura review. 49th Hawaii International Conferenceon System Sciences Design, p. 3928-3937. IEEE. https://doi.org/10.1109/HICSS, 2016. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7427673
- Herrendorf, Berthold; Rogerson, Richard; Valentinyi, Akos. Structural Transformation and Economic Growth, en P. Aghion y S. Durlauf, Handbook of Economic Growth, v. 2, p. 855-941, 2014. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444535405000069
- Jäger, Angela; Moll, Cornelius; Som, Oliver; Zanker, Christoph. Analysis of The Impact of Robotic Systemson Employment in the European Union, Publications Office of the European Union 2012 Data Update, 2016. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fa9a1167-fcd6-4ed8-9491-ce451fc22e9c
- Keynes, John Maynard. Es says in persuasion, Norton. Versión en castellano: Ensayos de persuasión, Editorial Síntesis, 1963.
- Lasalle, J. M. «Big deal» y «fakehumans». El País, 2018.
- Manzano, Fernando (3 de junio de 2021). El desempleo tecnológico en el tiempo ¿Qué cambios generarán las nuevas tecnologías? Centro de Estudios de Política Internacional – UBA. https://www.cepiuba.com/post/el-desempleo-tecnol%C3%B3gico-en-el-tiempo-qu%C3%A9-cambios-generar%C3%A1n-las-nuevas-tecnolog%C3%ADas
- Marx, Karl. Das Kapital, 1867.
- Marx, Karl. Fragmento sobre las máquinas, en Elementos fundamentales para lacrítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, v.2, México: Siglo XXI,
p. 216-230, 1972. - McKinsey Global Institute (MGI). A futurethat Works: Automation, employment and productivity. San Francisco: Autor, 2017. http://www.cbr.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/risk/downloads/170622-slides-manyika.pdf
- Mokyr, Joel; Vickers, Chris.; Ziebarth, Nicolas. The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?. Journal of Economic Perspectives. v. 29, n. 3, p. 31-50, 2015. Disponible en https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.29.3.31
- Morawetz, David. Efectos de la industrialización sobre el empleo en los países en desarrollo: una reseña. El Trimestre Económico, v.43, n. 170 (2), p. 421-485, 1976.
- Ricardo, David. [1817], Principios de economía política y tributación, México, Fondo de Cultura Económica, 1959.
- Rifkin, Jeremy. El fin del trabajo. Barcelona: Paidos, 2004.
- Salinas, Jesus. TIC: ocupación y formación ¿globalización-desempleo?. Artículo presentado en CIFO III Congreso de Formación Profesional ocupacional. Formación, trabajo y certificación, realizado del 20 al 23 junio del 2001.
- Samanes Echeverría, Benito; Martínez Clares, Pilar. Revolución 4.0, competencias, educación y orientación. Revista digital de investigación en docencia universitaria, v.12, n. 2, p. 4-34, 2018. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2223-25162018000200002&script=sci_arttext
- Tirole, Jean. La economía del bien común. Revista eXtoikos, n. 20, p. 39-49, 2017.
- Vanderlaat Ulloa, Hernán. Revolución industrial: una revolución técnica. Estudios, n. 9, p. 66-77, 1991. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios/article/view/29788
Cómo citar esta publicación: Manzano, F. A. (2025). Tecnología y desempleo. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/tecnologia-y-desempleo
Artículos relacionados