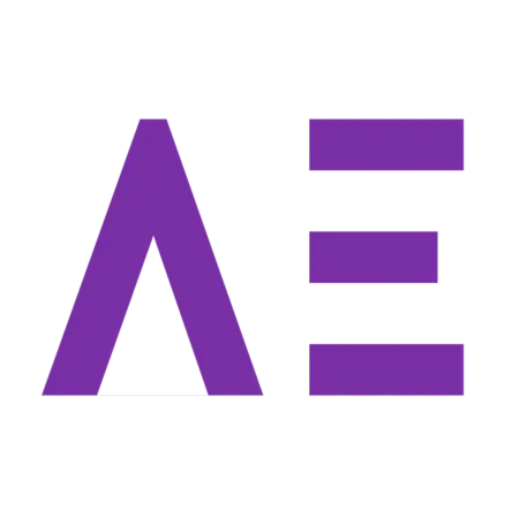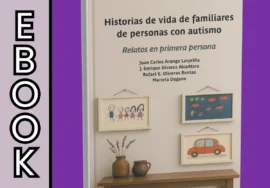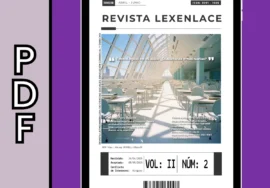Desde la Antigüedad los seres humanos nos hemos hecho una pregunta que parece sencilla, pero que en realidad encierra un laberinto de dudas: ¿cómo sabemos que lo que creemos es verdad y no solo una opinión?
Los griegos ya diferenciaban entre doxa (opinión) y episteme (conocimiento). No era un asunto menor: de esa distinción dependía nada menos que la forma de gobernar la ciudad, de educar a los jóvenes y de orientar la vida en común.
Con el paso de los siglos, la pregunta no perdió vigencia. De hecho, hoy parece más urgente que nunca. Vivimos rodeados de información, opiniones y “verdades” que circulan a gran velocidad en redes sociales, medios de comunicación y conversaciones cotidianas. En este océano de datos, ¿qué nos permite confiar en que algo es conocimiento y no simplemente una creencia pasajera?
La ciencia surgió precisamente como un intento de dar respuesta a esta inquietud. A diferencia de la mera opinión, el conocimiento científico se apoya en:
- observaciones sistemáticas,
- métodos de comprobación
- y en una comunidad que revisa y corrige sus propios hallazgos.
Pero, lejos de ofrecer certezas absolutas, la ciencia reconoce la provisionalidad de sus resultados: cada explicación vale hasta que nuevas evidencias la superen. Y ahí radica, paradójicamente, su mayor fortaleza.
En las páginas que siguen vamos a recorrer esta tensión fascinante entre opinión, conocimiento y verdad. Veremos por qué la ciencia es, al mismo tiempo, una aventura colectiva, qué la distingue de otros saberes y cómo la aceptación de la incertidumbre la convierte en la brújula más confiable que tenemos para orientarnos en un mundo complejo, donde la certeza escasea y la información abunda.
La ciencia como aventura colectiva
La imagen del genio solitario que descubre una verdad eterna resulta seductora. Galileo con su telescopio, Newton bajo un manzano o Marie Curie entre tubos de ensayo suelen aparecer en nuestra memoria como símbolos de la ciencia. Pero esa visión es incompleta: la ciencia nunca ha sido un acto individual, sino una empresa colectiva.
Cada hallazgo se sostiene en el trabajo de otros, en conversaciones, discusiones y prácticas compartidas. Ningún científico parte de cero:
- hereda teorías, datos,
- instrumentos
- y hasta errores acumulados por generaciones.
En palabras de Mario Bunge, la ciencia es un conocimiento racional y verificable que pertenece a la vida social.
La vida cotidiana nos ofrece ejemplos claros. Una vacuna, por ejemplo, no es producto de una mente aislada, sino el resultado de la colaboración de miles de personas:
- médicos que recolectaron datos,
- biólogos que estudiaron virus,
- técnicos que desarrollaron equipos,
- enfermeras que aplicaron dosis
- y comunidades que participaron en ensayos clínicos.
El conocimiento final es un bien colectivo, construido en red. Esa red no se limita a un laboratorio. Hoy sabemos, gracias a estudios bibliométricos, que la ciencia se produce en comunidades cada vez más interconectadas:
- autores que comparten artículos,
- instituciones que unen recursos,
- países que generan descubrimientos en colaboración.
De hecho, investigaciones recientes muestran que los grupos más productivos suelen estar ubicados en posiciones centrales dentro de estas redes, lo que demuestra que la colaboración es motor de creatividad y de resultados.
Entender la ciencia como una aventura colectiva cambia nuestra manera de pensar la verdad. No es la certeza de un iluminado que afirma “yo tengo la razón”, sino un proceso abierto y comunitario donde, entre acuerdos y desacuerdos, se avanza en la comprensión del mundo. En otras palabras, saber no es cuestión de soledad, sino de diálogo.
Qué hace única a la ciencia
El conocimiento humano adopta muchas formas:
- técnicas heredadas,
- creencias,
- tradiciones,
- artes o filosofías.
Todas ellas encierran un saber valioso. Un artesano “sabe” cómo trabajar la madera, un agricultor “sabe” cuándo sembrar y una comunidad “sabe” cómo organizar sus fiestas. Entonces, ¿por qué afirmamos que el saber científico es distinto?
Lo primero es reconocer que la ciencia comparte varios rasgos con otras formas de conocimiento:
- busca comprender,
- explica fenómenos,
- formula hipótesis,
- se equivoca y corrige el rumbo.
Estos son rasgos genéricos, comunes a muchas formas de saber. Pero la ciencia tiene algo más, y allí radica su singularidad.
A lo largo de la historia, lo que la volvió única no fue solo su afán de conocer, sino el modo en que lo hace. La ciencia:
- Se organiza en comunidades e instituciones que aseguran continuidad, acumulación y debate público.
- Aspira a la universalidad: las leyes que descubre no valen solo en un tiempo o lugar, sino que pretenden ser válidas en cualquier contexto.
- Se apoya en la verificación y la crítica, en la exigencia de que todo resultado pueda ser comprobado y, si es necesario, refutado.
Esto no significa que la ciencia sea infalible. Al contrario: lo que la hace única es aceptar la falibilidad de sus verdades. Como recordaba Husserl, incluso las ciencias más rigurosas están condenadas a ser imperfectas, incompletas o sujetas a refutación. Esa disposición a rectificarse la diferencia de los dogmas religiosos, las creencias mágicas o las ideologías cerradas.
Evandro Agazzi lo expresaba en términos clásicos: la ciencia fue considerada durante siglos como el saber más perfecto porque unía pensamiento y realidad, aspirando a la verdad universal. Hoy sabemos que esa aspiración se cumple de manera siempre provisional. Como advierte Luna Salas, lo peligroso no es aceptar la falibilidad de la ciencia, sino caer en el cientificismo, es decir, en la ilusión de que es infalible.
Podemos pensarlo con una metáfora. Mientras otros saberes funcionan como mapas dibujados a mano alzada –útiles, pero limitados por la mirada de quien los hizo–, la ciencia construye mapas que están siempre en revisión:
- se corrigen,
- se completan
- y se vuelven más precisos a medida que más personas los examinan.
En definitiva, lo que hace única a la ciencia no es prometer certezas absolutas, sino brindarnos el mejor método que tenemos para navegar un mundo complejo: un método que combina curiosidad, comunidad y corrección permanente.
Verdades provisionales y la incertidumbre
Una de las paradojas más fascinantes de la ciencia es que, aunque solemos llamarla “búsqueda de la verdad”, en realidad nunca alcanza verdades definitivas. Lo que nos ofrece son aproximaciones provisorias, certezas parciales que mañana pueden ser reemplazadas por nuevas explicaciones más precisas.
Esto puede sonar decepcionante para quien busca seguridad absoluta. Sin embargo, ocurre lo contrario: la fortaleza de la ciencia radica en reconocer que sus afirmaciones son perfectibles. Una teoría no es un dogma grabado en piedra, sino una hipótesis abierta al examen, a la crítica y, si es necesario, a la refutación. Como planteaba Karl Popper, toda verdad científica está siempre “a prueba”, lista para ser revisada a la luz de nuevas evidencias.
Un ejemplo cercano lo vivimos con la pandemia de COVID-19. Al comienzo, la información cambiaba semana a semana: sobre las formas de contagio, la efectividad de los barbijos o las características de las vacunas. Lo que para muchos fue signo de contradicción o debilidad, en realidad fue la ciencia funcionando en tiempo real: corrigiéndose a sí misma, avanzando entre incertidumbres, pero siempre hacia una mayor claridad.
Aceptar esta condición no significa resignarse al caos. La ciencia no es un salto al vacío, sino un camino de aproximaciones sucesivas. Cada paso nos brinda cierta estabilidad –una vacuna que funciona, una predicción meteorológica, un tratamiento médico– aunque sepamos que no es la última palabra. Como subraya Quiroz Calle, hablar de “verdades científicas” es hablar de conquistas sujetas a revisión, logros transitorios que nos permiten actuar con relativa certeza en un mundo siempre cambiante.
La realidad es dinámica, cambia, se transforma; y la ciencia, al reconocerlo, se convierte en una brújula flexible que nos orienta en medio de ese movimiento constante. En este sentido, la humildad de la ciencia es su mayor fortaleza: porque solo quien sabe que puede equivocarse se esfuerza de verdad por acercarse a la verdad.
Conclusión
Al final de este recorrido queda claro que la ciencia no es un oráculo infalible ni un templo de certezas absolutas. Es, más bien, una construcción colectiva y perfectible, profundamente humana, pero también extraordinariamente poderosa. Imperfecta porque sus verdades siempre son provisorias; poderosa porque esas verdades, aunque parciales, son las mejores guías que tenemos para comprender y transformar el mundo.
La diferencia esencial entre la ciencia y la simple opinión está en su método y en su carácter comunitario:
- La opinión se sostiene en la convicción personal,
- La ciencia se apoya en la evidencia y en la comunidad que contrasta, discute y valida los hallazgos.
Esa disposición a someterse a crítica permanente es la brújula que, aun con desvíos y ajustes, nos orienta en medio de la incertidumbre.
Vivimos en tiempos donde las opiniones circulan a la velocidad de un clic y donde la desinformación puede parecer tan convincente como un hecho comprobado. En ese escenario, la ciencia no nos ofrece la seguridad de verdades eternas, pero sí nos brinda algo más valioso: un camino confiable para distinguir conocimiento de creencia, para acercarnos paso a paso a la verdad, aunque nunca la alcancemos del todo.
Confiar en la ciencia no significa creer ciegamente en ella, sino valorar su actitud crítica, su apertura al cambio y su carácter compartido. Significa reconocer que, aunque nunca llegue a la verdad definitiva, es la mejor herramienta que hemos construido como humanidad para convivir con la complejidad del mundo, tomar decisiones informadas y anticipar escenarios.
En definitiva, la ciencia es una brújula imperfecta, pero indispensable. Y en un tiempo donde la certeza escasea y las opiniones sobran, contar con esa brújula –capaz de señalar un rumbo en medio de la incertidumbre– es quizás el mayor legado que nos hemos dado colectivamente.
Recomendación para profundizar: Clase gratuita: «Aprendé a Buscar, Leer e Interpretar Artículos Científicos»
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Bibliografía:
- Eraña, Ángeles, & Barceló Aspeitia, A. A. (2016). El conocimiento como una actividad colectiva. Tópicos, Revista De Filosofía, 51, 9-36. https://doi.org/10.21555/top.v0i0.746
- Quiroz Calle, M. (2022). La incertidumbre, la ciencia y la verdad. Educación Superior, 9(1), 37-48. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8982964
- Alvargonzález, D. (2020). Rasgos genéricos y específicos de las ciencias. eidos, (32), 18-39. https://doi.org/10.14482/eidos.32.001.42
- García Hernández, A. (2013). Las redes de colaboración científica y su efecto en la productividad. Un análisis bibliométrico. Investigación Bibliotecológica, 27(59), 159-175. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2013000100008
- Bunge, M. (2018). La ciencia: su método y su filosofía (Vol. 1). Laetoli.
- Aguado-López, E., Rogel-Salazar, R., Garduño-Oropeza, G., Becerril-García, A., Zúñiga-Roca, M. F., & Velázquez-Álvarez, A. (2009). Patrones de colaboración científica a partir de redes de coautoría. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 16, 225-258. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10512244010
- García, P. S., Lazzari, L. L., & Pérez, R. H. (2000). Objetivo de la ciencia, verdad y medidas de incertidumbre. Cuadernos del CIMBAGE, (3), 1-10. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46200301
- Nenon, T. (2011). La filosofía como ciencia falible. Co-herencia, 8(15), 45-67. https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/co-herencia/article/view/604
- Salas, F. L. (2018). El mito del cientificismo en la valoración de la prueba científica. Jurídicas CUC, 14(1), 119-144. https://doi.org/10.17981/juridcuc.14.1.2018.06
- Alvargonzález, D. (2013). Ciencias humanas y ciencias divinas. Daimon Revista Internacional de Filosofía, (58), 109-124. https://revistas.um.es/daimon/article/view/154721
- Luna-Fabritius, A. (2010). El Hombre Máquina Cartesiano:¿ hacia una ciencia del hombre perfectible?. Istor. Revista Internacional de Historia, 44. http://www.istor.cide.edu/archivos/num_44/dossier5.pdf
- Quiroz Calle, M. (2022). La incertidumbre, la ciencia y la verdad. Educación Superior, 9(1), 37-48. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2518-82832022000100005
Cómo citar esta publicación: Manzano, F. A. (2025). Ciencia y Verdad: Cómo Distinguir Conocimiento de Opinión. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/ciencia-y-verdad-como-distinguir-conocimiento-de-opinion
Artículos relacionados