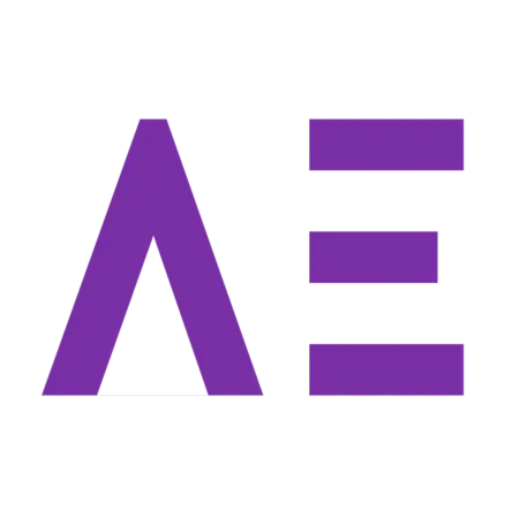El uso excesivo de redes sociales como Instagram y TikTok impacta el rendimiento académico y el bienestar emocional de los adolescentes. Este artículo, basado en evidencia científica, analiza el rol de la familia, la supervisión adulta y el FoMO, y propone estrategias educativas para un uso digital más saludable.
En la actualidad, las redes sociales forman parte inseparable de la vida cotidiana de los adolescentes. Diversos estudios muestran que el tiempo dedicado a redes sociales como Instagram y TikTok se relaciona de manera significativa con el desempeño escolar. A medida que aumenta la cantidad de horas diarias de uso, se observa una tendencia al descenso de las calificaciones, especialmente cuando el consumo supera las dos o tres horas por día.
Redes sociales y aprendizaje
Los adolescentes que integran la denominada Generación Z crecieron en entornos digitales y utilizan las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas habituales para comunicarse, informarse y aprender. En contextos educativos, estas tecnologías pueden resultar motivadoras, favorecer la autonomía y estimular la creatividad. No obstante, cuando el uso de las redes sociales deja de ser funcional y se vuelve excesivo, comienzan a aparecer dificultades que afectan directamente los procesos de aprendizaje.
El presente estudio realizado en España
Un estudio realizado por la Universidad de Murcia y a la Universidad Internacional de La Rioja buscó analizar como impactan las redes sociales en el rendimiento académico. Para esto, conformaron una muestra de 60 estudiantes de entre 13 y 18 años, quienes respondieron un cuestionario sobre uso de redes sociales, supervisión familiar y rendimiento académico.
El rol de la familia en el uso de nuevas tecnologías
Los resultados indicaron que la mayoría de los adolescentes no cuenta con control por parte de los adultos responsables sobre el uso de redes sociales. Sin embargo, cuando hay un acompañamiento significativo y supervisión familiar, los resultados académicos tendieron a ser más favorables. La presencia de límites claros y acuerdos sobre el uso del celular y las aplicaciones contribuyo a un uso más consciente de la tecnología y a una mejor organización del tiempo. Otro de los resultados encontrados fue que el uso problemático también se asoció con malestar emocional, ansiedad, dificultades para desconectarse y miedo a quedar excluido de lo que ocurre en el entorno digital, o Fear of Missing Out (FoMO). Este temor impulsa a los adolescentes a revisar constantemente las redes, reforzando la dependencia y dificultando la concentración en tareas escolares.
Conclusión
El uso problemático de Instagram y TikTok representa un desafío actual para el sistema educativo. El impacto negativo sobre el rendimiento académico se relaciona principalmente con la falta de supervisión familiar y el acceso permanente a las redes sociales. Frente a este escenario, resulta fundamental promover estrategias de prevención, sensibilizar a los adolescentes sobre la gestión del tiempo digital y acompañar a las familias y a los docentes en la construcción de hábitos tecnológicos más saludables.
Recomendación para profundizar: Riesgos de las redes sociales en niños y adolescentes, guía para adultos
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Referencia:
- Muñoz Franco, R. M., Díaz López, A., & Sabariego García, J. A. (2023). Impacto de las redes sociales en el rendimiento académico de los adolescentes: Estudio de Instagram y TikTok. Ciencia y Educación, 4(2), 12 – 23. https://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/163
Cómo citar esta publicación: González Caino, P. C. (2026). Redes sociales y rendimiento académico: impacto en adolescentes. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. https://asociacioneducar.com/blog/redes-sociales-y-rendimiento-academico-impacto-en-adolescentes/
Artículos relacionados