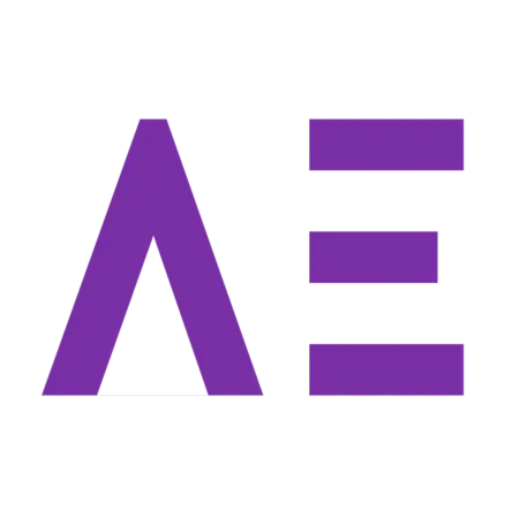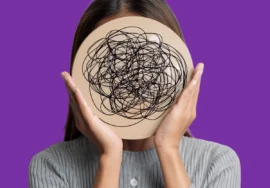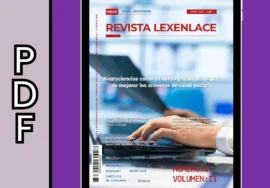No existe la neutralidad valorativa al momento de referirnos a la pobreza, por el contrario, las distintas teorías se tradujeron en políticas de diferentes sesgos y contenidos.
De manera que, a lo largo de la Historia, ha habido variaciones importantes en cuanto al peso y a la significación de la pobreza en distintos tipos de sociedad y en diferentes periodos; por este motivo, el análisis de la pobreza puede considerarse como un análisis de clases de pobreza.
Dado el carácter multidimensional, polisémico y proliferante del concepto de pobreza -en el que un tipo de carencia no necesariamente se corresponde con otros-, no existe en la actualidad un marco teórico que explique satisfactoriamente el término pobreza. Y tenemos que conformarnos con una significación esencialmente descriptiva.
Introducción
Desde la antigüedad la pobreza representa un tema de preocupación, así han surgido diferentes tradiciones muchas de las cuales se encuentran presentes en la actualidad (Franco, 1982).
Como señalara Galbraith (1958) “la experiencia que las naciones tienen de la prosperidad es extraordinariamente escasa. Casi todas, a lo largo de la historia han sido muy pobres. La excepción (…) está constituida por unas pocas y recientes generaciones en el rincón del mundo, relativamente pequeño, habitado por los europeos” (p.19). Mientras que la mayor parte del mundo en desarrollo la pobreza ha sido, por siglos, la situación corriente de la gran mayoría de la población (Myrdal, 1972).
Para nuestros antepasados la pobreza se vinculaba a la subsistencia, en la actualidad esta noción corresponde a la persona denominada indigente o en situación de “pobreza primaria”, es decir quien tiene apenas los ingresos mínimos necesarios para sobrevivir (Labbens, 1982), y mantener su eficiencia física (Rowntree, 1941).
En la edad media no existían diferencias significativas entre los pobres y las personas que vivían de su trabajo, estos últimos disponían de un solo vestido y el patrimonio heredado eran unas pocas herramientas. Por ejemplo, conforme las reglas aceptadas de decencia en el siglo XVIII en Inglaterra era necesario que usaran calzado los dos sexos; en Escocia solo los hombres y en Francia ambos sexos podían ir con los pies desnudos (Smith, 1881).
Se ha elogiado la pobreza por razones morales y religiosas, ya que liberaba al hombre de preocupaciones temporales permitiéndole dedicarse a la contemplación (Santo Tomas De Aquino, Summa contra gentiles, III, 133). En obras clásicas y también actuales se les atribuye a los pobres un rol privilegiado en el proceso de cambio (Franco, 1982).
De esta manera distintos atributos se le imponen a los pobres, muchos de ellos presentados de manera contradictoria:
- El primero hace referencia a que el pobre es bueno por “naturaleza” y que el verdadero lugar de sociabilidad es la pobreza, lo cual ha dado lugar a desarrollos teóricos vinculados a la “cultura de la pobreza”.
- El segundo atributo refuerza la postura de que la salida de la pobreza es individual, porque “el pobre” supera su condición debido no sólo a su ingenio, sino también como consecuencia del apoyo solidario y caritativo (Cendali y Massa, 2011).
En las sociedades industriales de Occidente, la norma de pobreza y la interpretación de las necesidades básicas varían con el desarrollo económico; son siempre relativas al estilo de vida dominante en cada sociedad (Altimir, 1979 y 1981).
Principales marcos teóricos sobre la pobreza
La pobreza es percibida negativamente con el pasaje del feudalismo al capitalismo en la ética protestante enfatizada por Max Weber, bajo esta concepción el estado de gracia se alcanza mediante la adquisición de riqueza –aunque no debe inducirse a su goce– (Weber, 1969). Determinados economistas han realizado apología de la pobreza en virtud de su funcionalidad, considerando que cierto margen de inseguridad en las clases laboriosas, resulta un elemento importante para motivar la necesidad de trabajar y de esta manera aumentar la riqueza y el grado de civilización de las comunidades (Colquhon, 1806). De modo que el salario debe ser acorde con esta función, un nivel bajo del mismo generaría irritación, mientras que uno muy elevado estimularía la pereza (Mandeville, 1728).
El liberalismo económico caracteriza a la pobreza como un resultado transitorio del funcionamiento económico, debido a la creencia en la teoría del derrame o goteo donde se supone que “la riqueza terminará desbordando hacia los más pobres”. En tanto cuando la pobreza se prolonga en el tiempo asume una individualización de la misma, considerando esta situación natural en aquellos individuos que no se guían por el interés y el egoísmo, o son haraganes y/o incapaces. Bajo estos supuestos, el abordaje de la pobreza se realiza, por un lado, desde una perspectiva moralizante –caritativa o filantrópica– y, por el otro, culpabilizadora, siendo el sujeto responsable de esta situación.
Desde la perspectiva marxista la pobreza es inherente a la sociedad capitalista, solo se solucionaría con un cambio de sistema (Colombo, 2007). Cabe destacar que el sistema marxista no tiene una articulación teórica con la pobreza. La categoría analítica son los explotados y centra su preocupación en el salario (Smith, 1776, del Libro Primero, Cap. VIII; Marx, 1867, Libro Primero, Cap. XXIII). Mientras que las eventuales diferencias en el bienestar entre los explotados –la pobreza como situación social–, no forman parte de los aspectos indagados en esta teoría (Marx, 1867, Libro Primero, pp. 728 y 729).
Pobreza absoluta y relativa
Una persona puede no sentirse pobre en una sociedad de recursos limitados (Feres y Mancero, 2001). Streeten (1989) señala que un pobre en un entorno rural puede utilizar una carpa como vivienda. Mientras que las diferencias son inconmensurables entre un ciudadano pobre de Estados Unidos en 2010 y un obrero europeo de siglo XIX. No obstante, la riqueza puede incrementarse, sin embargo, su posición relativa permanecería igual que en el pasado (Villeneuve-Bargemont, 1857).
La pobreza tiene una dimensión absoluta, directamente relacionada con la dignidad humana, y dimensiones relativas y asociadas a los niveles medios de bienestar locales (Altimir, 1979).
La dimensión relativa enfrenta las dificultades de definir la lista de necesidades, es decir, los bienes y servicios materiales requeridos para vivir y funcionar en una sociedad (Feres y Mancero, 2001), varían de acuerdo a la edad, al lugar en que se encuentre la persona, según la clase social y la escala de valores relacionado a ese estilo de vida (Townsend, 1962; Altimir, 1979).
Entre las dificultades de fijar el umbral de la pobreza en función de determinada posición de la distribución del ingreso o de una cierta proporción del salario medio para considerar la población pobre, se destaca en primer lugar, el impedimento para poder realizar comparaciones, debido a que los estándares mínimos tienden a elevarse junto con el ingreso de los habitantes de la ciudad. En segundo término, la posición económica de cada persona no está determinada simplemente por la riqueza y los ingresos de su trabajo, sino además de la facilidad sobre muchas otras ventajas.
Tal como discierne Max Weber no solamente la clase es lo que cuenta, sino el poder y el status (Labbens, 1982). En este sentido para ser pobre es necesario:
- carecer a la vez de fortuna y de ocupación remuneradora (clase),
- de fuerza social (poder),
- de audiencia y de respetabilidad (Labbens, 1982, p.43).
En tercer lugar, es necesario que la posesión de dinero permita tener derecho sobre el trabajo de los otros y a los productos de ese trabajo. Por ejemplo, una persona que poseía una importante riqueza en Estados Unidos pero que se encontraba residiendo en Europa en el marco de la ocupación alemana, no le era de utilidad su fortuna dado que estaba impedido de utilizarla, y por tanto sería calificado como pobre. A la inversa una persona sin dinero que produce con sus propios medios todos los bienes necesarios, dispondría de cierto nivel de riqueza sin necesidad de dinero (Labbens, 1982). En síntesis, tal como afirma Adam Smith “una fortuna es más o menos grande en proporción… de la cantidad de trabajo del prójimo que pone en situación de comandar o, lo que es lo mismo, del producto del trabajo de otro que pone en estado de comprar” (Smith, 1881 p. 36).
En la pobreza definida normativamente, la relatividad contextual está presente cuales quieras sean las definiciones de pobreza que se adopten, no obstante, esto no implica que tales definiciones deban hacerse necesariamente en términos relativos (Altimir, 1979). Existe una dimensión absoluta de la pobreza que traduce manifestaciones de indigencia, desnutrición y penuria visibles en un diagnóstico de pobreza sin tener que indagar primero el panorama relativo. El enfoque de la privación relativa no compite con la preocupación por indigencia absoluta, sino que más bien lo complementa» (Sen, 1978; p.11). De tal manera que si se reduce considerablemente el ingreso de un país no será considerado como un aumento en la pobreza por un enfoque puramente relativista (Feres y Mancero, 2001).
Discusiones contemporáneas sobre pobreza
Amartya Sen asevera que la pobreza es consecuencia de la privación de capacidades básicas por parte de los individuos, argumenta que “la reducción de la pobreza de renta no puede ser la motivación última de la política de lucha contra la pobreza. (…) eso sería confundir los fines con los medios” (Sen, 2000: 119); por eso el análisis de la pobreza “debe estar enfocado en las posibilidades que tiene un individuo de funcionar, más que en los resultados que obtiene de ese funcionamiento” (125). Esta perspectiva se basa en la concepción de que ser pobre es más que estar privado de recursos económicos, sino que se asocia a la falta de libertad para realizar actividades elegidas y/o valoradas.
Por tanto, bajo esta concepción la pobreza no se resuelve mediante un incremento del producto bruto interno (PBI), aumento del salario mínimo, generando una oferta suficiente de servicios estatales o cualquier otra política económica de distribución de la renta, debido a que se considera que existe una insuficiencia de desarrollo. Este último no es sinónimo de crecimiento económico, sino que incluye además factores extraeconómicos, tales como el capital humano y el capital social (Vaca y Veritier, 2011).
Dado el carácter multidimensional, polisémico y proliferante del concepto de pobreza (González, 1995) -en el que un tipo de carencia no necesariamente se corresponde con otros-, no existe en la actualidad un marco teórico que explique satisfactoriamente el término pobreza (Altimir, 1979). Tiene, por consiguiente, una significación esencialmente descriptiva. Se han propuesto distintos significados en las ciencias sociales (Arakaki, 2016). Así por ejemplo es común encontrar definiciones de pobreza asociadas a diversas dimensiones:
- Condiciones de vivienda precarias, infraconsumo, bajos niveles educacionales, inserción laboral inestable, poca participación en los mecanismos de integración social, adscripción a una escala particular de valores, etc. (Altimir, 1979).
- La negación de opciones para disfrutar de un nivel de vida decente y con objetivos a futuro (PNUD, 1997).
- Ausencia de recursos para cumplir con el nivel de vida mínimamente aceptable en el estado miembro en el que vive (Townsend, 1993; Gordón , 2004).
- Fenómeno estructural que se origina en el patrón histórico de desarrollo. Se expresa mediante la dificultad de propagar el progreso técnico y en la exclusión de personas de los beneficios del mismo (CONAPO, 2000).
Conclusiones
No existe la neutralidad valorativa al momento de referirnos a la pobreza, por el contrario, las distintas teorías se tradujeron en políticas de diferentes sesgos y contenidos, desde la clásica caridad o beneficencia, derivada en asistencialismo, hasta la represión y penalización de los sujetos de la pobreza o, incluso, la combinación de ambas (Redondo, 2004). De manera que, a lo largo de la Historia, ha habido variaciones importantes en cuanto al peso y a la significación de la pobreza en distintos tipos de sociedad y en diferentes periodos; por este motivo, el análisis de la pobreza puede considerarse como un análisis de clases de pobreza (Domínguez Domínguez y Caraballo, 2006).
A lo largo de este breve recorrido se han mencionado algunas visiones de la pobreza, que afirman o niegan diferentes atributos que se imponen sobre la forma de definirla. El gran inconveniente de estos atributos impuestos, es que no permiten observar los determinantes económicos, políticos y sociales constitutivos del sistema actual (Cendali y Massa, 2011).
Sin dudas las reglas del mercado no llevan a una democratización de la riqueza. Partiendo de una sociedad en que el ingreso está altamente concentrado, al igual que el conocimiento y el poder, la economía –inclusive en crecimiento–, no es capaz de establecer oportunidades iguales entre las personas, de manera de romper con el determinismo social.
Combatir la pobreza y la exclusión social no implica transformar personas y comunidades en beneficiarios pasivos y permanentes de programas asistenciales, sino fortalecer las capacidades de personas y comunidades de satisfacer necesidades, resolver problemas y mejorar su calidad de vida. El fortalecimiento del capital humano y el fortalecimiento del capital social son, por lo tanto, ingredientes sin los cuales las políticas públicas y las ofertas de servicios gubernamentales no serán eficientes ni suficientes (Vaca y Veritier, 2011).
Referencias bibliográficas:
- Altimir, Oscar (1979). La dimensión de la pobreza en América Latina, en Cuadernos de la CEPAL N.° 27, Santiago.
- Colquhoun, P. (1806). A treatise on indigence: exhibiting a general view of the national resources for productive labour; with propositions for ameliorating the condition of the poor, and improving the moral habits and increasing the comforts of the labouring people… Printed for J. Hatchard.
- CONAPO (2000). Índices de marginación. México.
- Domínguez, J. D., y Caraballo, A. M. M. (2006). Medición de la pobreza: una revisión de los principales indicadores//Poverty measurement: reviewing the main indicators. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 2, página 27.
- Feres, J.C. y Mancero, X. (2001). “Enfoques para la medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura”. Serie de estudios estadísticos y prospectivos, CEPAL.
- Franco, R. (1982). Pobreza, derecho y asistencia legal. En: Pobreza, necesidades básicas y desarrollo-E/ICEF/TACRO/G. 1006-1982-p. 364-376.
- Galbraith, J.K.,1958. The Affluent Society. Boston: Houghton Mifflin.
- Labbens, J. (1982). Que es un pobre?. En: Pobreza, necesidades basicas y desarrollo-E/ICEF/TACRO/G. 1006-1982-p. 31-43.
- Mandeville B. (1728). The Fable of Bees, Londres, p.p. 213-238.
- Myrdal, Gunnar (1972). «The world poverty problem», en Against the stream. Critical Essays in Economics, Pantheon Books, Nueva York.
- PNUD. (1997). “Informe sobre el desarrollo humano 1997”. Oxford University Press. New York.
- Rowntree, B.S. (1941). “Poverty and progress: a second social survey of York”. Longmans. London.
- Sen, Amartya (1978). Three Notes on the Concept of Poverty, Income Distribution and Employrnent Programme, WEP 2-23/WP65 Working Paper, OIT, Ginebra.
- Sen, A. (1992). “Inequality reexamined”. Massachusetts: Harvard University Press.
- Smith, Adam (1776). An Inquiry into the Wealth of Nations, Oxford: Clarendon Press.
- Smith, Adam (1881). An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealh of Nations, traducción francesa de J. Garnier, 5° edición, Paris, II, p.545.
- Streeten, Paul (1989). Poverty: Concepts and Mesaurement. Boston University, Institute Development Discussion Paper N.6.
- Townsend, P. (1962). “The Meaning of Poverty”, en British Journal of Sociology, XIII, 3, p.p. 210 y ss.
- Townsend, Peter (1993). La conceptualización de la pobreza‖ en Revista de Comercio Exterior, Vol. 53, Num. 5. México.
- Villeneuve-Bargemont, A. (1857). Economie politique chrétienne, ou Recherches sur la nature et les causes du paupérisme en France et en Europe et sur les moyens de le Soulager et de le Prevenir, Bruselles, p.217.
- Weber. E. (1969). El problema del tiempo libre. Madrid: Nacional.
Cómo citar esta publicación: Manzano, F. A. (2025). ¿Qué es ser pobre? Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/que-es-ser-pobre
Artículos relacionados