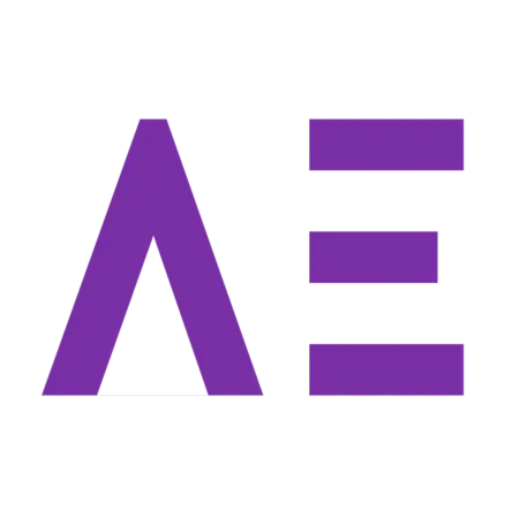En los últimos años, una palabra empezó a aparecer en conferencias, políticas públicas y campañas de grandes marcas: economía circular.
Para algunos es el nuevo mantra del desarrollo sostenible; para otros, apenas un eslogan verde. ¿Estamos frente a una moda pasajera o ante un cambio profundo en la manera de producir y consumir?
Durante décadas, la economía lineal marcó el camino:
- extraer,
- fabricar,
- usar,
- tirar.
Un modelo tan naturalizado que ni lo cuestionábamos, aunque sus consecuencias hoy son evidentes:
- montañas de residuos,
- recursos cada vez más escasos
- y un planeta que responde con sequías, inundaciones y temperaturas extremas.
Frente a ese escenario surge la circularidad como una invitación a pensar distinto: ver los objetos no como desechos en potencia, sino como parte de un ciclo más amplio. Pero detrás de las promesas también acechan riesgos y contradicciones. Este artículo recorre ese territorio: del modelo agotado del “usar y tirar” a las nuevas formas de diseñar y consumir; de los grandes discursos a nuestras elecciones cotidianas.
Del usar y tirar al repensar
Abrís la heladera y encontrás un yogur vencido. O cambiás el celular aunque todavía funciona, solo porque apareció un modelo nuevo. Ese es el guion de la economía lineal: usamos, consumimos y tiramos. Un libreto que repetimos sin pensarlo demasiado, convencidos de que los recursos son infinitos y de que la basura desaparece sola apenas la dejamos en la bolsa.
Durante décadas este modelo se confundió con progreso. La abundancia de materias primas baratas y la confianza en un crecimiento económico sin límites nos hicieron creer que siempre habría más. Pero la realidad fue desarmando esa ilusión. Una gran parte de lo que extraemos nunca se convierte en bienes útiles y, de lo que sí se produce, mucho termina en la basura en cuestión de meses:
- ropa de moda rápida,
- dispositivos electrónicos descartados cada temporada,
- alimentos que se pierden a lo largo de la cadena antes de llegar a la mesa.
El resultado es un sistema derrochador. Un coche pasa estacionado más del 90% de su vida útil, una oficina se utiliza apenas la mitad del tiempo, y hasta un tercio de los alimentos producidos en el mundo nunca se consume. Producimos como si el planeta fuera inagotable, pero usamos apenas una fracción de lo que fabricamos.
Las consecuencias ya no pueden ocultarse:
- montañas de residuos que crecen sin destino claro,
- deforestación y pérdida de biodiversidad,
- contaminación de suelos y aguas,
- y un clima que responde con sequías más largas, inundaciones más violentas y olas de calor que baten récords.
A todo esto se suma la dimensión económica y social: los precios de los recursos se vuelven más volátiles, las cadenas de suministro se muestran frágiles y las desigualdades se profundizan, sobre todo en regiones como América Latina, donde la dependencia de actividades extractivas hace más evidente la vulnerabilidad frente a esta lógica de “usar y tirar”.
Hoy sabemos que la ecuación de “extraer–producir–usar–tirar” ya no funciona en un mundo de recursos finitos. No es solo un modelo ambientalmente insostenible: también es inseguro desde el punto de vista económico y profundamente injusto en lo social. Por eso, más que nunca, necesitamos repensar cómo producimos y consumimos. Y es en esa búsqueda de alternativas donde empieza a tomar fuerza la idea de circularidad.
La economía circular: más que reciclar
Si el modelo lineal nos llevó a un callejón sin salida, la economía circular aparece como una salida posible. A menudo se la confunde con separar la basura en dos tachos —orgánicos y reciclables—, pero su alcance es mucho mayor. No se trata solo de gestionar mejor los residuos, sino de repensar desde el inicio cómo producimos, consumimos y nos relacionamos con los objetos. La pregunta clave es sencilla y a la vez disruptiva: ¿qué pasaría si cada producto estuviera diseñado para durar más, repararse con facilidad, compartirse o regresar al ciclo productivo en lugar de terminar en un basural?
La circularidad se inspira en la lógica de la naturaleza: en un bosque no existe la basura, cada hoja caída se transforma en nutriente para el suelo y da origen a nueva vida. Trasladar ese principio a nuestras sociedades implica crear sistemas industriales capaces de imitar esos ciclos, donde nada sea desecho definitivo, sino insumo para otra cosa.
Ejemplos cotidianos ya nos muestran que este cambio es posible. Marcas de moda que recuperan telas para transformarlas en nuevas prendas; aplicaciones de segunda mano donde lo que alguien descarta otro lo encuentra valioso; fábricas que desmontan computadoras y celulares para rescatar metales y plásticos en un mundo que genera más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos por año, de los cuales apenas una pequeña parte es tratada adecuadamente. Incluso materiales pesados como el concreto pueden reciclarse, reduciendo la huella ambiental de la construcción.
Pero la economía circular no es solo una estrategia ambiental: es también un modelo económico alternativo. Frente a la ineficiencia de la economía lineal —que pierde valor cada vez que algo se convierte en basura—, la circularidad busca capturarlo y mantenerlo en uso el mayor tiempo posible. De ahí surgen conceptos como el ecodiseño, la economía colaborativa o los modelos de negocio basados en compartir, alquilar o reparar. Empresas que ofrecen envases retornables, industrias que apuestan por energías renovables o fabricantes que venden “productos como servicio” en lugar de objetos descartables son parte de esta nueva mirada.
En otras palabras: la circularidad no consiste en reciclar mejor lo que sobra, sino en producir distinto para que sobre menos. Reemplaza la lógica de lo desechable por la de lo reparable, lo reutilizable y lo regenerativo. Y más que una moda pasajera, es un cambio profundo en la forma de entender la economía y, sobre todo, en cómo queremos relacionarnos con nuestro entorno.
Entre promesas y trampas
La economía circular se volvió omnipresente. Está en discursos políticos, en los planes de organismos internacionales, en reportes de sostenibilidad de grandes corporaciones y hasta en campañas publicitarias. Se la presenta como la gran receta del desarrollo sostenible:
- promete reducir emisiones,
- aliviar la presión sobre los ecosistemas,
- generar empleos verdes
- y abrir nuevas oportunidades de negocio.
En los documentos oficiales se la vincula a la Agenda 2030, a la innovación tecnológica y a la posibilidad de un crecimiento económico más “limpio”.
Sin embargo, no todo lo que brilla es oro circular. Parte de este entusiasmo corre el riesgo de quedarse en la superficie. Muchas empresas se abrazan al concepto como estrategia de marketing, pero siguen produciendo bajo la lógica de la obsolescencia programada. Presentan colecciones “eco” mientras sostienen la moda rápida, invierten en campañas de concientización mientras dependen de cadenas globales de extracción intensiva de recursos. Algo parecido sucede con algunos gobiernos: anuncian planes rimbombantes o proyectos piloto, pero pocas veces logran políticas de largo plazo que transformen la matriz productiva o los patrones de consumo.
Existe, además, un peligro más profundo: pensar que la economía circular es un atajo para seguir consumiendo igual, pero con menos culpa. Si se limita a reciclar un poco mejor para sostener el mismo ritmo de producción, corre el riesgo de convertirse en un espejismo: un maquillaje verde del mismo sistema lineal que nos llevó a la crisis ambiental.
La paradoja es clara. La economía circular tiene un enorme potencial para cambiar industrias, ciudades y estilos de vida. Pero también puede ser vaciada de contenido y usada como excusa para no cambiar nada. La diferencia dependerá de hasta dónde estemos dispuestos a llegar: ¿nos conformaremos con separar residuos con más eficiencia o nos animaremos a cuestionar en serio la forma en que producimos, consumimos y entendemos el desarrollo? Esa tensión entre promesa y trampa es la que define el debate actual, y de la que no podemos mantenernos al margen.
¿Qué tiene que ver conmigo?
Podría parecer un tema lejano, reservado a políticos, empresarios o académicos. Pero la circularidad también se juega en lo cotidiano, en gestos que parecen pequeños, pero que multiplicados marcan una diferencia. Reparar un electrodoméstico en lugar de tirarlo, elegir un producto duradero en vez de uno descartable o compartir un objeto en lugar de comprarlo nuevo son ejemplos de cómo cada decisión suma.
La economía circular no es solo un marco para industrias y gobiernos: también es una invitación a cambiar hábitos. El modelo lineal del “usar y tirar” se sostiene en buena parte porque lo validamos todos los días con nuestras elecciones de consumo. Y lo contrario también es cierto: cada vez que extendemos la vida de un objeto o reducimos un consumo innecesario, debilitamos esa lógica lineal y abrimos espacio para otra forma de producir y vivir.
Podemos pensarlo con una imagen simple: cada objeto que arrojamos al tacho empuja un poco más al planeta hacia el borde del precipicio; cada objeto que reutilizamos lo hace retroceder unos pasos. Y esto no se queda en lo simbólico: experiencias concretas en América Latina muestran que la circularidad puede tener impactos económicos y sociales tangibles. Cooperativas de recicladores que recuperan materiales, emprendimientos que transforman desechos en insumos o proyectos escolares que enseñan a diseñar con materiales reutilizados demuestran que la circularidad puede convertirse en una práctica comunitaria, no solo individual.
El gran desafío, entonces, es cultural. Durante décadas aprendimos que consumir más era sinónimo de progreso. Hoy necesitamos reaprender: valorar lo que dura, lo que se repara, lo que se comparte. La economía circular no es un dogma ni una receta cerrada, sino un experimento colectivo en construcción. Y si bien empresas y gobiernos tienen un papel clave, también lo tenemos nosotros en nuestra vida diaria. La verdadera pregunta no es si vamos a cambiar, sino cómo y a qué velocidad lo haremos. Y ahí, aunque parezca mínimo, cada decisión cuenta.
Conclusión
La economía circular no es una fórmula mágica, sino un horizonte necesario para dejar atrás el modelo del “usar y tirar”. Abre oportunidades para rediseñar productos, reducir residuos y generar empleos verdes, pero también corre el riesgo de vaciarse de contenido si se convierte en puro marketing verde.
Más que un destino cerrado, es un experimento colectivo que requiere cambios en gobiernos, empresas y también en nuestra vida diaria. La verdadera pregunta no es si vamos a cambiar, sino cómo y a qué ritmo lo haremos. Y ahí, aunque parezcan mínimos, nuestros gestos cotidianos cuentan.
Recomendación para profundizar: Cómo la Inteligencia Artificial Manipula lo que Creemos: Impacto de la IA en Emociones, Sociedad y Democracia
Para mantenerte al día con los últimos avances científicos
Sumate a la comunidad de WhatsApp de AE, donde vas a encontrar una fuente práctica y accesible de actualización académica en tu celular.
Bibliografía:
- Alcubilla, L. (2015). De la economía lineal a la circular: un cambio necesario. El País. Recuperado de https://elpais. com/elpais/2015/10/30/alterconsumismo/1446190260_144619. html [Febrero, 2019].
- Diez, J. I., Tedesco, L., & Imaz-Harguindeguy, A. (2024). Economía circular y ambiente: una evaluación económico-financiera para la instalación de una planta de reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Revista De Ciencias Ambientales, 59(1), 1-27. https://doi.org/10.15359/rca.59-1.2
- Prieto Sandoval, V., Jaca, C., & Ormazabal, M. (2017). Economía circular: relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias para su implementación. Memoria Investigaciones En Ingeniería, (15), 85–95. https://revistas.um.edu.uy/index.php/ingenieria/article/view/308
- Soria Flores, E. R., Cabascango Jaramillo, J. C., Villegas Estévez, C. J., & Pérez González, Álvaro R. (2023). Economía circular como base de la sustentabilidad empresarial. Revista Publicando, 10(38), 1-13. https://doi.org/10.51528/rp.vol10.id2358
- Salazar, D. T., Herrera, K. C., & Hurtado, P. L. D. (2023). Mapeo científico de la investigación mundial en economía circular y desarrollo sostenible. Desarrollo Gerencial, 15(2), 2. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9670677
- Zapata Bravo, Á., Vieira Escobar, V., Zapata-Domínguez, Á., & Rodríguez-Ramírez, A. (2021). The Circular Economy of PET bottles in Colombia. Cuadernos De Administración, 37(70), e2310912. https://doi.org/10.25100/cdea.v37i70.10912
- Zottele Allende, A., & Nájera Jiménez, L. (2022). Economía circular: contribución a la Agenda 2030. Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF, 17(4), e792. https://doi.org/10.21919/remef.v17i4.792
Cómo citar esta publicación: Manzano, F. A. (2025). Economía Circular: qué es, cómo funciona y por qué importa en América Latina. Asociación Educar para el Desarrollo Humano. www.asociacioneducar.com/blog/economia-circular-que-es-como-funciona-y-por-que-importa-en-america-latina
Artículos relacionados